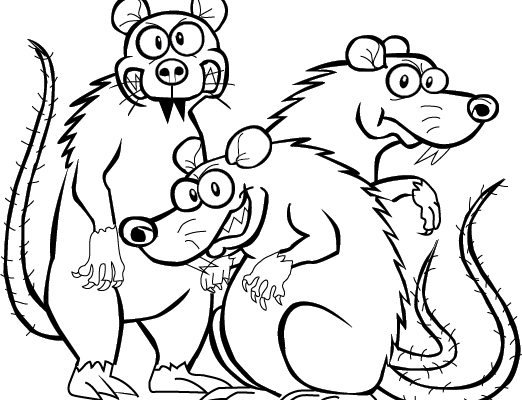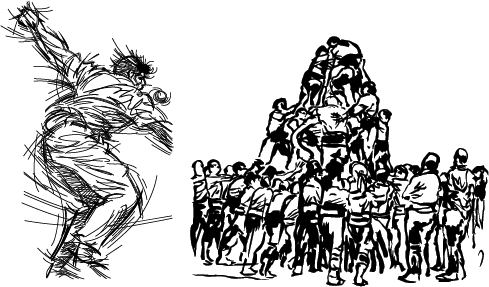Se acercaba el gran día, ése para el que nos habían estado preparando durante tres meses, el día en el que juraríamos bandera.
En verdad, lo importante no era la jura sino la gran parada militar que se celebraba. Cientos de soldados agrupados en compañías desfilarían ante un coronel orgulloso y temeroso a la vez para pasar bajo la bandera al ritmo de una marcha militar.
Conforme se acercaba la fecha señalada aumentaba el nerviosismo. Si nosotros teníamos dudas razonables, nuestros superiores acumulaban dudas más que razonables y todas sobre nosotros, nos consideraban locos irresponsables, capaces de boicotear el acto, de perder el paso, de tropezar y caer, de tirar el cetme o la gorra… Tenían pesadillas que terminaban con ellos ante el coronel que se los comía literalmente; nosotros éramos protagonistas, actores de un papel no deseado, ellos directores de una película que no admitía errores porque sólo habría una toma.
Se mostraban histéricos y nos contagiaban la histeria. Nuestro sargento, el único que confiaba un poquito en nosotros, se echaba las manos a la cara y giraba 360 grados sobre un pie cuando veía un error, un simple error que pasaría desapercibido, que vería él y nadie más que él. No decía nada, no gritaba ni se dirigía al patoso. Mas se frotaba la cara y giraba sobre sí mismo. Resultaba cómico. Sin embargo nos compadecíamos de él, incluso nos preocupábamos y prestábamos la atención que estaba dispersa.
En realidad, hacía mucho tiempo que todo salía bien cuando la compañía desfilaba y lo habíamos repetido tanto que era imposible fallar ostensiblemente. Otra cosa era cuando te quedabas solo. Había un momento en que perdías toda referencia, dejabas de estar arropado por los otros y te encaminabas hacia la bandera en solitario, debiendo quitarte la gorra, girar la cabeza y besar el trocito de ella que el gastador te acercaba. En ese momento era cuando concentrábamos la atención, resucitábamos a la vida y la histeria era nuestra, de cada uno.
Excepción hecha de Alejo. Los ensayos se repetían, a veces se equivocaba uno, a veces otro y el que fallaba siempre era él. El caso era que aquellos fallos no eran producto de los nervios; el sargento le reprochaba que era incapaz de hacer algo por los demás.
-Le juro, mi sargento, que yo quiero que salga bien.
-Pues no se nota, coño. – Nunca usaba tacos pero aquello lo desbordaba. Dejó que el silencio impusiera cordura. – Otra vez, otra vez, vamos allá.
Y volvía a fallar, o perdía el paso o no podía arrancar la gorra de la cabeza o dejaba de levantar el brazo o se desviaba de la línea recta… Pedí permiso al sargento para colocarme justo delante de él y, desesperado, lo autorizó. Así, todos los ensayos salieron bien. Pero había una pega, la posición no correspondía, yo era más alto que él. El sargento volvió a frotarse la cara con las manos y a morderse el puño.
-Da lo mismo quien lleve usted delante, ¿no cree? – Se dirigió a quien empezaba a ser una pesadilla.
Volvía a la posición que le correspondía y el fallo surgía. El sargento ya no hacía gestos porque había tomado una decisión, la mejor.
-Por hoy es suficiente. El día de la jura lo hará usted bien. – Le daba palmaditas en el hombro y yo no daba crédito.
La víspera hubo zafarrancho, todo debía brillar. Las botas nunca recibieron mejor trato, la hebilla del cinturón y los botones de la guerrera lanzaban destellos tras la limpieza y nos asegurábamos de que no nos faltase de nada, metíamos las gorras en la taquilla, echábamos el cerrojo y nos colgábamos la llave del cuello. Las gorras era el artículo más robado, «perdido» te decían cuando lo denunciabas, y más vendido al mercado negro en León, a ese al que todos acudíamos para recuperar lo «perdido».
El gran día se cubrió de luz y tibieza, el sol hizo su aparición por primera vez en muchos días para que nada faltase.
Nos tuvieron, desde muy temprano, formados, en espera. El sargento bromeaba para hacérnoslo más llevadero, yo no lo entendía, no entendía la razón de tanta espera. Pero había aprendido a no hacer y a no hacerme preguntas; si no lo entendía debía olvidarlo.
Hubo desfile con pocos familiares en las gradas. Los reclutas pasaban bajo la bandera para convertirse en soldados. Todo salió bien, hasta Alejo lo bordó. Al final, cuando mandaron romper filas, lanzamos las gorras al aire sin perderlas de vista, algunas se intercambiaron pero llevaban el nombre en su interior, escrito sobre el forro blanco y brillante con letras indelebles, artísticas y bien grandes.
El almuerzo fue magnífico; todos los días se comía bien y en éste se comió de todo. Lástima que le dedicáramos poco tiempo, teníamos prisa por ir a León a celebrarlo.
En el autobús, lleno de curiosidad desde hacía tiempo, le pregunté al gracioso por su torpeza, si era real o fingida. Nunca llegué a creer del todo que tal cúmulo de errores fuesen debidos al nerviosismo o la ineptitud.
-Me divertí, puse a prueba al sargento. Era mi forma de protestar por tanta repetición, por considerarnos tontos de remate, por no convencerse tras ver una y cien veces el buen resultado. Me harté de hacerlo bien y que me lo hiciesen repetir hasta la extenuación. Te diré que era más difícil hacerlo mal.
He aquí a un rebelde o insensato o ambas cosas. Lo miraba incrédulo pero no hice más preguntas.