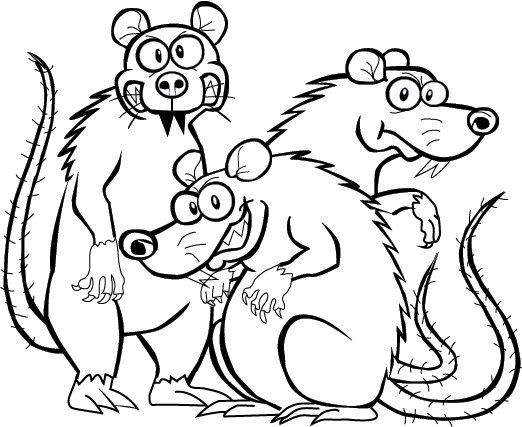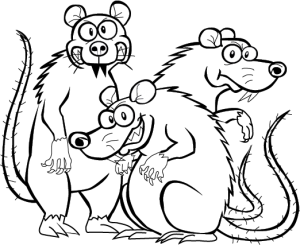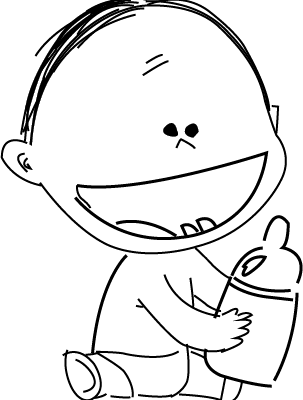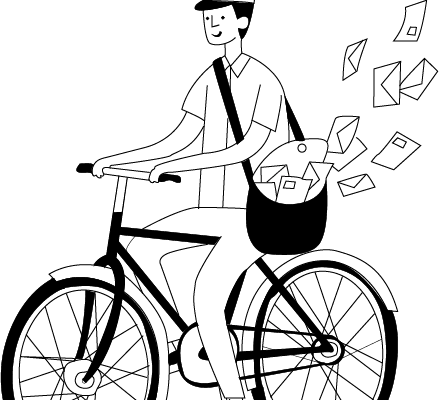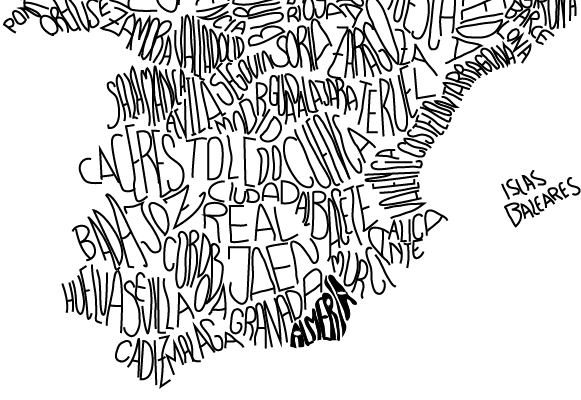La imaginaria consistía en pasear por la compañía mientras los demás dormían, vigilar en definitiva. Un imaginaria era un centinela dentro de la compañía. Tenía más responsabilidad de la que le dábamos, era el responsable de todo lo que pasaba durante su tiempo de guardia y debía dar explicación suficiente para demostrar que estaba atento y no descuidado. Y no sólo eso, también debía actuar como correspondía según el caso y eso no te lo enseñaba nadie. De todas formas no era frecuente que ocurriese algo salvo que el imaginaria se durmiese y fuera sorprendido por el sargento.
Alguien más vigilaba. Nadie nos había informado de que un ejército de ratas salía para adueñarse de aquel espacio, buscando no sé bien qué. La única forma de no tropezar con ellas era soltarse las hebillas de las botas para hacerlas sonar. Eran ratas militares, una tropa atrevida y silenciosa que salía al campo de batalla para enfrentarse al peligro y provocar el miedo en el enemigo. Y lo conseguía, si no el miedo sí la aprensión. Más aún teniendo en cuenta que no podías verlas aunque sabías que estaban ahí por el ruido que hacían sus patas resbalando por el suelo a paso ligero.
La imaginaria interrumpía el sueño y, tras la vigilia, había que rescatarlo. A algunos les costaba mantenerse despiertos y de ahí salían los voluntarios para la cocina o la limpieza. Nunca faltaba mano de obra. Para no caer vencido por Morfeo había quienes deambulaban hablando solos o contando las literas ocupadas una y otra vez, quienes se iban a la zona de servicios para tirar de todas las cisternas y abrir y cerrar todos los grifos o el que tenía la suerte de encontrar a alguien despierto con el que mantener una conversación baladí sobre el tema del día o para darse a conocer: así se hacían los mejores amigos.
Terminé mi turno y fui a despertar a mi díscolo compañero, al vecino de arriba. Era la primera vez que teníamos turnos seguidos y no sabía como respondería.
-Ya voy – dijo sin mover un dedo.
Conociéndolo, seguí traqueteándolo hasta lograr que se tirara de la litera. Se había acostado vestido y con las botas puestas, de manera que empezó a andar como si estuviera borracho, distinguió una litera libre y se tumbó en ella encogiendo las piernas. Fui hasta allí, lo zarandeé por las piernas y se las coloqué en el suelo, lo cogí por las manos para intentar ponerlo en pie pero en ningún momento conté con su colaboración. Me convencí de lo inútil de mi intento, lo dejé dormir y decidí hacer su imaginaria.
-¿Quién está de imaginaria? – oí a mis espaldas pocos minutos después.
Se trataba del sargento que se ocupaba de la instrucción cuando desfilaba toda la compañía. Según él, éramos lo peor y nunca juraríamos bandera.
-Yo, mi sargento – respondí pensando en cómo salir de aquella y mirando de reojo a la litera donde Alejo seguía ajeno a todo, tan feliz. Él se percató enseguida de mi torpeza.
-Acabo de ver el tablón – avisó – ¿Cómo te llamas?
-Cambié el turno, mi sargento. Hace unos minutos que he empezado. – Mentí con tal aplomo que ni yo mismo lo creía.
Miró a la litera donde dormía el compañero con las piernas fuera, luego a mí dándose cuenta de lo que pasaba, dudó un instante, dio media vuelta y se fue pisando fuerte para avisar a las ratas. Empecé a tener en otro concepto al sargento y el tiempo demostró que no me equivocaba.
Pasé la imaginaria pensando en lo extraño del comportamiento de las ratas, en su atrevimiento al invadir literalmente la compañía a sabiendas de estar habitada por su principal depredador. O eran unas inconscientes o no les quedaba otro remedio, bien para obtener alimento, bien para acudir a una reunión o asamblea. Me dije que debía pensar en otras cosas y me pregunté si no había otra manera de pasar el tiempo, allí, a oscuras, dueño del sueño y el silencio, dueño de todo excepto de aquellos animalejos de largo rabo y poca vergüenza.
Al tocar diana lo vi volver despistado, no dijo nada, seguro que pensó que se había dormido durante el turno. Tras el recuento, el sargento anunció que estaba prohibido cambiar el turno de imaginaria. Al decirlo me miró transmitiendo un claro mensaje: por mi culpa se nos había privado del privilegio de poder cambiar el turno.
Durante el desayuno me hizo preguntas, quería saber por qué habían prohibido los cambios de turno.
-Me quedé dormido, ¿sabes? – terminó por reconocer – Anda que si llegan a pillarme…
-Esto no es la escuela, amigo – le dije mientras me levantaba y le palmeaba el hombro.
-No será para tanto, – me miró sonriendo – pero te debo una.
No sabría explicarlo. Le caía bien a todo el mundo aunque la primera impresión que causaba era muy negativa. En él no se cumplía la frase «más vale caer en gracia que ser gracioso». Él era el gracioso oficial le costase lo que le costase y caía en gracia quizás por mantenerse fiel a su papel.
La curiosidad me llevó a preguntar al veterano por qué no ponían veneno para acabar con las ratas. Me dijo que habían sembrado la compañía de trampas y recipientes con estricnina, como un campo de minas, y tuvieron que quitarlas porque de nada servían. Me quedó muy claro que aquellas ratas eran especiales.