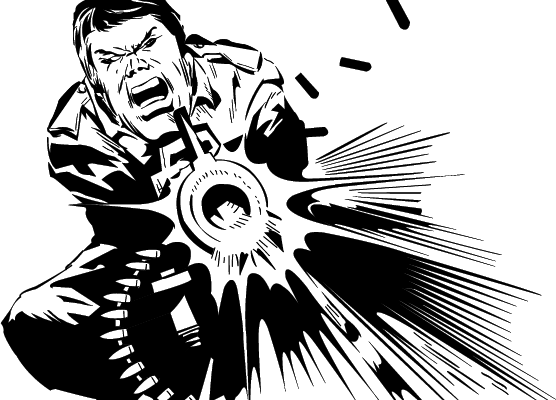Tras la teórica venía la instrucción.
Después de ponerse en fila, la instrucción sería la acción más repetida. Cuando acabábamos de hacer algo antes de la hora fijada, el tiempo restante lo empleábamos en la instrucción; en eso o en recoger piedras y acumularlas al borde del patio. No hacía falta preguntar sobre la utilidad de trasladar piedras de un lado a otro, lo importante, lo único que importaba era obedecer. A ciegas. Sin dudar. Estábamos allí para eso.
Un ejército, en tiempo de paz, está más preocupado por lucir que por prepararse para una guerra eventual que no se contempla ni a lo lejos. Es muy importante que el traje y las botas luzcan impolutos, que los soldados luzcan desfilando marcialmente, llevando el paso al unísono, que las armas brillen cegando a los mirones. Y para eso nos preparaban, para lucir. Nos daban chuletas infalibles: la izquierda es impar, la derecha es par. Uno es izquierda, dos es derecha.
Debíamos compaginar los números con las piernas, eran dos números para dos piernas. Algunos sabíamos que aquello a lo que dedicarían tres meses se llamaba coordinación.
El uno se correspondía con la izquierda y el dos con la derecha. Así de simple. De momento no se atrevían con el tres y el cuatro para no liarnos.
Bien, ahora los brazos. Cuando avanzábamos la pierna izquierda había que avanzar el brazo derecho. Y viceversa. Los que no terminaban de pillarlo se apartaban y recibían clases particulares.
Uno, dos, uno, dos. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Así durante horas. Cuando parecía que estaba conseguido, alguien metía la pata y, tras el cabreo monumental del instructor y el consiguiente rapapolvo, empezábamos de nuevo. No importaban los errores o los aciertos, el tiempo había que consumirlo en esta actividad porque no había otra más importante. De hecho, en el CIR era la única.
Alejo, el gracioso como algunos se referían a él, estaba fichado. Sobre todo por parte del alférez que ya había tenido algún enfrentamiento y difícilmente lo soportaba Era carne de cañón, según los veteranos pasaría más tiempo en el calabozo que en la compañía. Aquella mañana se lo ganó a pulso. Después de dos horas de hastío no pudo cerrar la boca y soltó lo que llevaba pensando un buen rato en el momento menos oportuno.
-Ya he perdido la cuenta, mi cabo.
El cabo fue a reprenderlo pero el alférez decidió tomar cartas en el asunto. Anduvo con parsimonia y con las manos atrás deteniéndose frente al gracioso, demasiado cerca, tanto que mientras el oficial intentaba pegar su nariz a la de Alejo, éste se combaba rehuyendo el contacto. Lo interrogó en esa postura incómoda.
-¿Qué dice que ha perdido, recluta?
-La cuenta, mi alférez, he perdido la cuenta – no se achantaba.
-¿De qué cuenta habla, recluta?
-De la de todos los días. Empezamos a contar y no pasamos de dos.
El alférez insistió en llegar hasta la nariz y Alejo, no pudiendo arquearse más, cayó de espaldas. El alférez se incorporó, esperó a que se levantara y le gritó la orden.
-Empiece a correr alrededor del campo. Yo contaré hasta perder la cuenta y empezaré de nuevo.
Casi era más un premio que un castigo, había conseguido la libertad de correr al ritmo elegido sin oír siempre lo mismo. De ahí la sonrisa que le adornaba la cara. Mas no le salió la cuenta porque la instrucción duró demasiado y no le valió reducir el ritmo hasta detenerse para tomar aire, enseguida era conminado a seguir corriendo. Y lo hacía con la cabeza muy alta y levantando mucho las rodillas. Era todo un espectáculo al que estábamos más pendientes que a llevar bien el paso. El alférez era consciente pero no pensaba darle más protagonismo, dejó el mando al cabo y se retiró para verlo todo desde la distancia.
Después, la ducha. Era un túnel abovedado con chorros de agua casi fría que salían del techo y de los lados. Había que pasar a la carrera. El que pretendía enjabonarse o lavarse la cabeza salía de blanco espumoso sin posibilidad de volver a enjuagarse. Alejo ya no estaba para carreras, se quedó el último y pasó a su ritmo, ignorando por completo el perentorio «¡vamos, vamos!» Terminó contento y muy limpio pero arrestado en la cocina, pelando las patatas que habríamos de comer en el almuerzo. Él esperaba el arresto, así que se permitió el lujo de darse una ducha como Dios manda.
-¿Por qué haces eso? – le pregunté por la noche.
-¿El qué? – se hizo el ignorante.
-Buscar el arresto. ¿Lo haces para llamar la atención?
-No lo puedo remediar. En mi casa o en la escuela me llovían los castigos. El maestro me decía que era un bocazas pero terminaba riéndose conmigo. Mi madre me daba palos con lo primero que pillaba. Mi padre decía que yo era un caso perdido y que en la mili me iban a enderezar. Y aquí estoy.
-Aquí es diferente, – quise hacerle ver – no lo van a tolerar, verán peligrar su autoridad. Te van a enderezar cueste lo que cueste y el precio lo vas a pagar tú.
-¿Qué puedo hacer?
-¿Tengo que explicártelo?
-No puedo soportar situaciones absurdas, sobre todo si se repiten hasta la saciedad, como si eso las hiciera creíbles. Aguanto y aguanto hasta que salto.
-Pues estás en el ejército, vas a tener ocasión de vivir muchas de esas situaciones.
Nos dormimos. A él le tocaba la tercera imaginaria y a mí la segunda.