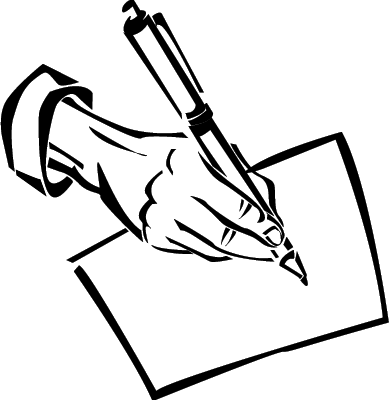En fila cubrimos una buena distancia hasta llegar a la estación de ferrocarril. Hoy la miro y me parece bonita, irreconocible, ahora que está cerrada y sólo sirve para eso, ser admirada. Entonces me pareció un adefesio gris, tal era el estado de ánimo.Todo el mundo nos miraba, llevábamos en la cara la marca del que va al matadero; los que sabían a donde íbamos se reían inmisericordes, bien porque ya lo habían pasado o porque el espectáculo les parecía circense.
Nos desparramamos por el andén. Intenté ser positivo, pensé en que iba a viajar gratis, que no tenía que acercarme a la taquilla, ponerme en cola y pagar el billete. Pensé en que tampoco tenía que calentarme la cabeza para elegir un destino. Las ventajas eran obvias pero no llegaban a convencerme. El caso es que no había ninguna prisa, nuestro tren estaba por llegar, no podíamos sentarnos ni ir a por un bocadillo a la cantina, todo corría por cuenta del ejército, el de tierra por cierto y el avituallamiento llegaría más tarde.
Llegó antes que el tren. En el andén, al anochecer, de pie, comimos nuestro primer «chusco» que, aunque duro como una piedra, nos pareció un manjar y acompañado de la mortadela fue el no va más; claro que la mortadela venía sin aceitunas porque el lujo no era propio de un ejército austero. Una manzana de postre hubiera sido gula, yo la guardé para más adelante siguiendo el consejo de ser precavido para valer el doble. Empezamos a comentar la excelencia de la cena y la tardanza del tren con gracietas sobre el pinchazo en una rueda, mas estábamos tan cansados que nada nos hacía gracia.
Manteníamos las distancias, nos costaba hablar entre nosotros, nos preocupaba que el otro nos considerase débil por confesar abiertamente que estar de pie era,como mínimo, molesto. Temíamos que cualquier gesto o frase pudiera ir contra el código militar y nos viésemos privados de viajar gratis. No sabíamos hasta que punto era importante sentir que estábamos en el mismo lado, en el de los tristes reclutas, condición que llevaríamos a gala durante un tiempo, concretamente tres meses. Así que nos observábamos sin atrevernos a nada más.
El tren llegó poco antes de media noche. Los vagones que arrastraba eran de tercera clase, habían sido retirados del servicio por RENFE y, con ellos, dicha categoría. Yo había viajado en ellos cuando siendo estudiante iba al colegio donde me encontraba interno. Mi experiencia me iba a servir de poco, incluso lo iba a llevar peor que los demás, por el hecho de contar con un prejuicio que me haría sentir incómodo antes de tener motivos. Los viejos vagones se distinguían por carecer de departamentos y contar con bancos de madera como los que hoy encontramos en los parques o avenidas Pero el ejército no quería gente melindrosa y, para empezar a endurecernos, decidió que fuésemos sentados en bancos anatómicos de madera con ventilación. Comprendimos entonces para qué nos habían tenido de pie ese ratito: los bancos nos parecieron butacas de lujo. De momento.
Le costó arrancar, más bien parecía que la estación de Almería daba unos pasitos, deseosa de acompañarnos a nuestro exilio. Mas la estación quedó en Almería, envuelta en grises, testigo de tristes partidas con despedidas lacrimosas y de lentas llegadas para familiares impacientes.
Durante las largas horas que permanecimos en el tren el silencio siguió instalado entre nosotros. En estas situaciones siempre hay alguien que rompe el hielo y levanta el ánimo. Pero en aquella nadie asumió el papel, nadie se sintió con fuerzas y ganas para hacerlo.
Quizás porque en la estación habían empezado a negarnos cualquier derecho, nos habían negado el derecho a estar informados, incluso a preguntar. Nos habían prohibido sentarnos en el suelo sin tener en cuenta que allí no había más que dos bancos y que cuando conseguíamos un hueco enseguida lo cedíamos a alguien más necesitado. Nos habían convertido en fantasmas que deambulaban por el andén con un macuto verde al hombro. En definitiva, nos habían desposeído de nuestra dignidad y autoestima, habían instalado en nosotros el miedo y la desconfianza, nos sentíamos vigilados y amenazados.
Éramos viajeros de tercera. Civiles que ya no éramos, militares que aún no éramos y reclutas que íbamos a ser. Estábamos en transición, como lo estaba España que se despojaba de la dictadura e iba a envolverse con la democracia. Nosotros nos movíamos en sentido contrario, marchábamos desde la libertad a la milicia. Eso sí, con la misma lentitud.
Ni siquiera nos asistía el derecho al pataleo. ¡Qué lejos quedaban los libros de reclamaciones y el AVE!
Quizás nadie me crea pero el dato es cierto: tardamos 24 (veinticuatro) horas en llegar a León. Los asientos empezaron a parecernos incómodos, el trasero quedó dividido por rayas horizontales y la mayor parte del tiempo la pasamos de pie. Nuestra suerte, la única, era que el tren hacía muchas paradas, incluso fuera de las estaciones, seguramente para no colapsarlas y evitar que nos apropiáramos de los aseos. Las paradas en mitad del campo eran las mejores, te permitían abonar y regar, tumbarte o sentarte, incluso echar un sueño sin miedo a que te dejaran allí porque si una cosa hacían bien era contar, te ponían en fila y hasta que no le salían las cuentas aquel trasto viejo no echaba a rodar. El caso es que llegamos. Molidos, pero llegamos.