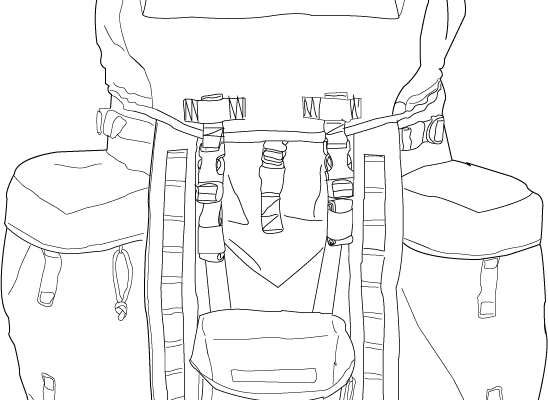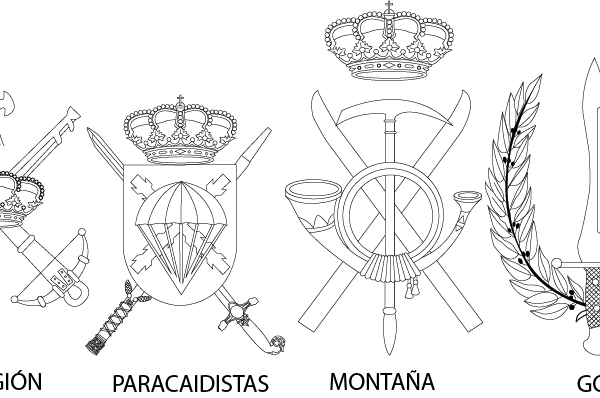Yo me imaginaba en un día libre, uno, en el que no dar cuenta a nadie de mis actos, salvo a mí mismo. Y al despertar, abriendo la taquilla, veía los días contados y algunos tachados, todos sujetos a normas estrictas, todos programados, unos sobre otros formando una masa que aplasta y aturde, todos iguales y aburridos.
Yo imaginaba que todos, allí, éramos iguales, tolerantes y comprensivos, que las zancadillas estaban mal vistas, que la humillación era evitada, que pedir perdón no era rebajarse. A sabiendas de que ese mundo no había existido, no existía ni existiría; a sabiendas de que allí no era posible ni probable.
Me imaginaba siendo solidario sin esperar a que alguien lo demandase, con estar atento a la necesidad y reaccionar con acierto. Despertaba viendo ante mí el gesto ceñudo de rechazo, del que se prepara para recibir cualquier ataque, del que no espera sino hostilidad.
Yo imaginaba que los jefes se imponían con la razón, sin gritar, imponían lo posible y a cada uno según su capacidad, que daban ejemplo y prestaban ayuda, que los galones y las estrellas les venían cargados de responsabilidad. Y al despertar podía oír las voces y las palmadas imperiosas conminando a actuar deprisa, sin pensar, maquinalmente.
Yo imaginaba que el nuevo reemplazo encontraba un cuartel diferente al que Radio Macuto les había descrito , que los novatos, por serlo, eran ayudados, guiados e instruidos. Y despierto, los veía siendo intimidados, confundidos y maltratados por los mismos que, en su día, recibieron idéntico trato.
Imaginaba que la preparación militar, siendo necesaria para un soldado, éste la recibe convencido de su utilidad. Con los ojos abiertos, el soldado se hace el sordo ante la instrucción inútil que no va más allá de la mera repetición de acciones para la galería de bocas abiertas y, harto ya, sólo espera el paso del tiempo como el niño que quiere dejar de serlo.
Imaginaba que el ejército, al ser de voluntarios, debía ganarse la voluntad de sus soldados, sobre todo la de aquellos que más reticencia muestran, debía consultarles y tener en cuenta su opinión en aspectos discutibles, debía reducir las penas y eliminar la de muerte, hacerlas proporcionadas procurando que el calabozo tenga pocos inquilinos, procurando que un castigo sea ejemplar y que no lo parezca. Y veía un ejército convencido de la vigencia de sus leyes militares, orgulloso de mantenerse como siglos atrás, impasible al paso del tiempo, contrario a transformarse o adaptarse, apartado de la vida civil, empeñado en cerrar puertas y ventanas.
Imaginaba un ejército tolerante, con cabida para todos sin que importen géneros, tendencias sexuales, políticas o religiosas, desde arriba y hasta abajo, donde las distancias se acorten, las diferencias atraigan y los colores se mezclen. Mas, enfrentado a la realidad, encontraba un ejército que se quitaba de en medio todo lo que pudiese ponerlo en entredicho, lo ocultaba, lo acallaba, lo negaba, un ejército empeñado en reconocer una sola realidad a pesar de percibir otras muchas manifiestas.
Y yo imaginaba, en el colmo del entusiasmo, un ejército generoso, con recursos, profesional, que se sintiera orgulloso de sus valores haciéndolos evidentes, útil para los demás e integrado. A diana yo era consciente de lo lejos que aún estaba, de la necesidad que tenía de remozarse y de que el empuje hacia ese nuevo estatus vendría de fuera, siempre que se dejase empujar.
Era mucho imaginar y era consciente. Incluso pensaba, siendo realista, que un ejército, por su idiosincrasia, tenía que coartar la libertad, impedirla y utilizarla como el cebo para lograr que su tropa se sacrifique buscando un trozo de ella a tiempo parcial.
En el ejército se vivía un mundo igual de duro que el que se encontraba fuera de las cuatro paredes de un cuartel con el agravante de no disponer de jueces que diriman los conflictos sino de leyes y tribunales militares a la medida de sus necesidades.
Los individuos que lo conforman son desconfiados y hostiles, en absoluto solidarios. A pesar del adoctrinamiento, de la enseñanza repetida y dirigida a conseguir soldados que se cubran las espaldas para sobrevivir. Si eso fuera así, ¿por qué quien lo lleva a la práctica se convierte en héroe, vivo o muerto?
En el ejército la autoridad se impone, no se gana ni se obtiene por consenso porque no hace falta: sus leyes protegen a quienes la ostentan y les asegura que no van a perderla nunca. Porque la autoridad impuesta asegura la obediencia a ciegas, la que se espera y ha de conseguirse de un soldado.
¿Para qué ocuparse de los problemas de cualquier índole que pudieran presentársele a la tropa? Si lo que se pretende es conseguir que se endurezcan, que aprendan a valerse por sí mismos, viene bien poder cerrar los ojos, desentenderse, no hacer nada, a pesar de que la evidencia pida la intervención de la autoridad. Pero la autoridad no está para evitar o cortar el abuso o el ejercicio de la crueldad, de la fuerza sobre la razón, porque su intervención en este sentido podía reducirla o envolverla con un halo de debilidad.
¿Para qué un ejército democrático y tolerante en el que tengan cabida todos sin importar género, tendencia sexual, condición religiosa o ideas políticas? ¿Para qué evolucionar si así está bien, con las mismas leyes, encerrado, oculto, desconocido por todos? ¿Para qué un ejército útil y no temido para el pueblo que defiende?
¡Qué lejos estaba de cualquier ideal! ¡Qué anclado en el pasado!