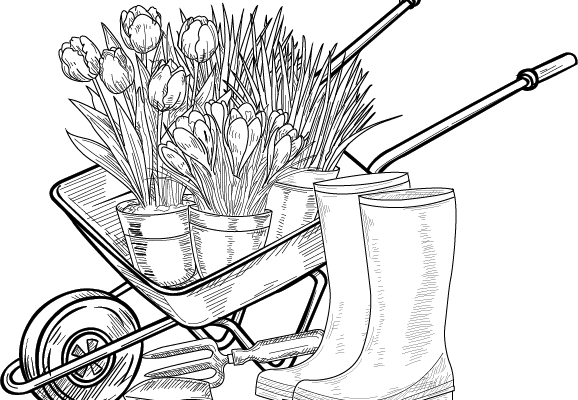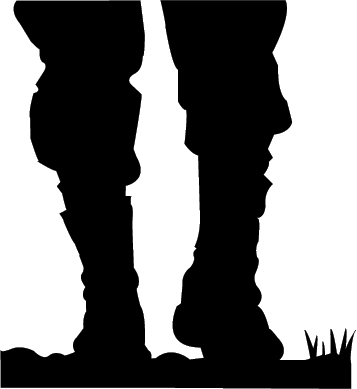Supimos enseguida que algo extraordinario iba a suceder. Los jardineros se afanaban en el corte del césped, en el cuidado de los arriates de flores y el emparejamiento de los setos. Los carpinteros, cerrajeros, fontaneros y otros hacían un mantenimiento meticuloso. Nos hacían recorrer los patios y recoger papeles, piedras y cualquier trocito orgánico o inorgánico. El patio quedaba planchado mas al día siguiente volvíamos a empezar, buscando por buscar porque no nos quedaba nada por retirar.
En las compañías se hacía zafarrancho de limpieza dos veces al día todos los días. La instrucción, algo casi olvidado, volvió a formar parte de nuestras vidas. Cada dos días se reunían todas las compañías para hacer un ensayo de gran parada como llamaba nuestro capitán al desfile. No debíamos hacerlo bien porque repetíamos y repetíamos hasta el hastío. Nos sonaba de algo y no nos pillaba por sorpresa, lo hacíamos sin más, sin necesidad de saber.
Veíamos a los oficiales y suboficiales por los pasillos y dependencias con una frecuencia inusual. Y lo peor, se habían anulado todos los permisos, incluso los de tarde.
Esta vez Radio Macuto no dio la talla porque enmudeció y las especulaciones hicieron aparición dando paso a las apuestas.
No fue hasta dos días antes que se nos informó oficialmente de que el cuartel cambiaba de nombre y pasaba a llamarse «Príncipe 3». Para presidir tal acontecimiento vendría el Príncipe de Asturias, un niño de 9 años que ostentaba el título como heredero de la corona.
-Anda que el pobre niño, en los follones que lo meten – comentábamos.
-¿Es que se va fijar en algo? – nos preguntábamos al coger las piedras diminutas – Si no se duerme será milagro.
El caso es que el día se acercaba y el nerviosismo de los gerifaltes aumentó al tiempo que veían el grado de desidia que alcanzamos. No era nada premeditado pero se convirtió en un modo de responder a su despotismo, al trato dictatorial y de menosprecio que nos profesaban. Al verlos en ese estado de auténtica histeria nos dirigíamos miradas de complicidad y sonrisas encubiertas. Nos decíamos sin decirlo expresamente:
-¡Que se fastidien!
Aunque no tan finamente.
El día llegó. Tras el desayuno salimos o nos salieron al patio; todo lo que llevábamos encima relucía, los bigotes estaban recortados «por encima de la comisura de los labios», el pelo estaba bien requetecortado; éramos ejemplos de soldados que se habían comido el reglamento y seguían con hambre. Tuvimos que esperar varias horas, ya estábamos acostumbrados y como estábamos a la sombra casi que no nos importaba. Aquel día no llovía a pesar de las nubes que daban un tinte gris oscuro al día. Lo normal hubiese sido que descargaran pero se mostraron reacias por mucho que rezábamos a la Virgen del Rosario, patrona del regimiento.
Ésta no nos decepcionó atendiendo nuestros ruegos y empezó a llover en forma de aguaceros intermitentes. Pensamos que nos pondrían a cubierto pero nos salió el tiro por la culata ya que nos hicieron esperar más, ahora mojados de cabeza a pies, en posición de descanso. Sin necesidad de ser adivinos supimos que esperábamos a que la lluvia cesara para que el acto tuviera lugar: no iban a sacar al príncipe mientras lloviera. Así que volvimos a rezar y la virgen se lució haciendo desaparecer las nubes y que el sol asomara aunque brevemente. Suficiente para desfilar ante el príncipe, el coronel y algunos más.
Lo hicimos ante el Príncipe heredero, vestido como nosotros, soldado de infantería a los nueve años. No pude evitar decir la frase que tanto utilizábamos entre nosotros: «anda que no te queda mili». Nuestro capitán, cargado de medallas y de un sable que arrastraba, se puso en cabeza de la compañía, la tercera, que desfiló mejor que ninguna en opinión del sargento quien no participó en el desfile pero fue testigo del mismo contemplándolo desde no pudiera vérsele
Tras el desfile, los que nos contemplaron fueron a degustar un vino español; ¿qué bebería el príncipe?. Para nosotros también hubo fiesta; mojados y todo pudimos disfrutar de una comida especial, muy buena . Eso lo hubiésemos reconocido todos de no ser por ese empeño de incluir en el menú la trucha con jamón, plato de triste recuerdo por haberlo cenado la nochebuena de nuestra llegada, «la noche de los chivos» como dio en llamarse entre nosotros, los de aquel reemplazo.
Para dicha indescriptible, tras la comida, nos permitieron salir sin revista previa aunque, claro está, al salir vimos a la policía militar preparada. También vimos a los compañeros que estaban de guardia y muertos de envidia.
Ni que decir tiene que el cuartel sólo cambió de nombre. Siguió siendo el mismo, si no peor. Al coronel le dio por salir de su guarida para revisarlo todo. Dos veces visitó la biblioteca: la primera tuve que hacer un esfuerzo para recordar el tratamiento correcto; mi memoria no me traicionó y, haciendo una comparación con los jueces, no me quedé mudo.
-A la orden de usía mi coronel – me oí decir. No me devolvió el saludo, ni siquiera me miró.
-Descanse, soldado – me dijo mientras me apartaba, displicente, con la mano. Tocó un par de mesas y otras tantas estanterías para comprobar el polvo que acumulaban y, con las mismas, se dirigió a la puerta y esperó a que fuera presuroso a abrirla. Mientras salía volví a saludarlo añadiendo la reglamentaria pregunta de si quería alguna cosa más. Ni respondió ni falta que hacía
Fue la primera vez que me molestó que me degradasen y no por el hecho en sí sino por demostrar tal desprecio y explicar la situación de un cuartel dirigido por un hombre que no veía a quién