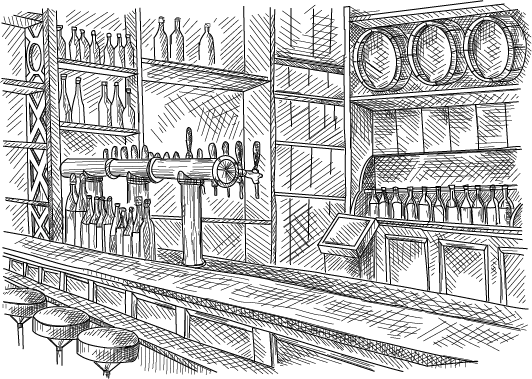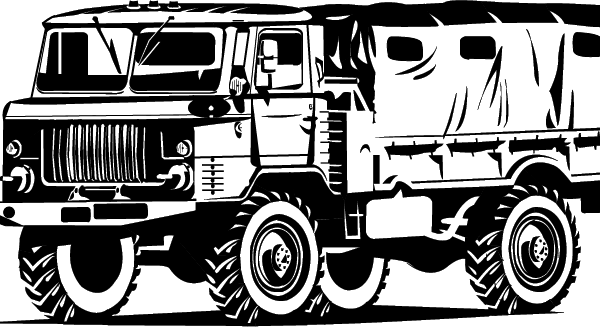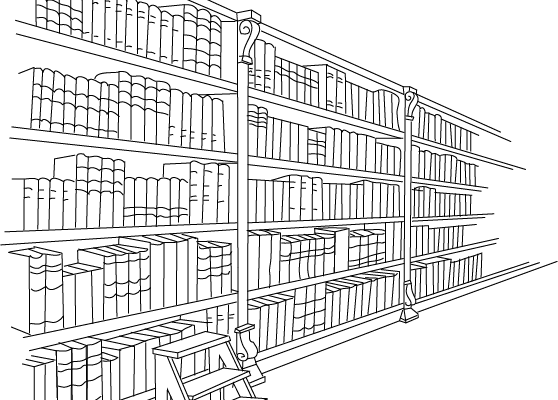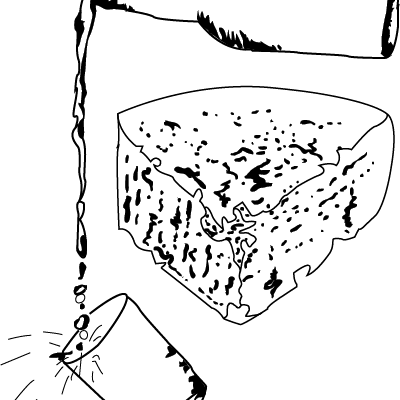Desde que llegamos a Oviedo nos llamó la atención la sidra, la natural, ya conocíamos la espumosa del gaitero. En Asturias es la bebida nacional. Tiene poco alcohol y ha de escanciarse desde cierta altura, estirando ambos brazos, yendo a romper el zumo en el vaso de boca ancha. De entrada, hasta afinar la puntería, echaba más al suelo que al vaso. Me daba vergüenza ser tan torpe y dejar el suelo perdido mas todo el mundo se reía y no había reproches sino comprensión.
Al principio llenábamos el vaso pero nos enseñaron que sólo se escanciaba un trago, lo que llamaban culín, y que no se consumía del todo, había que dejar un pequeño poso que se echaba al suelo si éste era de tierra o a un canal adosado a la barra de los bares o chigres.
Pronto nos aficionamos a la sidra por acaparar varias virtudes: la primera y la más importante para nosotros ser barata, tener una graduación alcohólica muy baja, menor que la de la cerveza, poder consumir una buena cantidad antes de tambalearte y poder entrar en competiciones de lo más absurdas.
Naturalmente, las competiciones eran de carácter informal y local, a veces en el mismo bar o afectando únicamente a los de la misma tertulia. Unas veces se competía por ser quien mejor escanciaba para lo cual se necesitaba un juez y se elegía casi siempre al barman. En otra modalidad se prescindía del juez que no siempre era objetivo y la trampa era imposible; perdía quien primero iba a mear y le tocaba pagar. El resto meaba también y se iniciaba una nueva ronda.
Ni que decir tiene que sólo competíamos bebiendo tanto los fines de semana libres y vestidos de paisano.
Siempre que era posible acudíamos a todos los acontecimientos en los que la sidra tenía protagonismo, sirviendo para festejar el día del patrón o para promocionarse a sí misma en algún festival o feria comercial. Por ejemplo el Festival de la Sidra de Nava al que podías acudir sin dinero y no morir de sed.
Algunos de esos valiosos días nos gustaba entrar en otro tipo de bares, aquellos en los que se veía gente guapa, bien vestida y calzada, repeinados ellos con la brillantina dando lustre y ellas de permanente, los pelos sujetos con laca, vestidos ajustados, medias y zapatos de tacón. Nos acomodábamos en una esquina de la barra e imitábamos al personal que allí se daba cita bajo la vigilancia de los camareros que temían un mal comportamiento por nuestra parte. No les culpábamos por su desconfianza, éramos conscientes de la pinta que ofrecíamos con el pelo en su mínima expresión y una ropa con muchos usos. La verdad es que dábamos el cante, a nadie se le pasaba que éramos soldados y los soldados tenían fama de cometer muchos excesos con la bebida.
Pero no, bebíamos incluso lo que ellos, la bebida fina de los domingos, el vermú. Tras la barra se alineaban las botellas de las marcas pioneras y caras: Cinzano, Campari, Martini… Rojo o blanco ambos estaban amargos, por eso algunos añadían gaseosa al rojo lo que estaba mal visto, aunque cada vez más la mezcla ganaba adeptos. Los más puristas lo consumían tal cual, con una raja de limón o naranja y el blanco con una aceituna pinchada en un palillo.
Decían que se trataba de un aperitivo y, por tanto, a continuación, abierto el apetito, aquella gente tan fina comía tan ricamente. A nosotros no nos llegaba el presupuesto y no podíamos seguir imitando. Por lo tanto y para no pasar envidia nos íbamos de allí en busca de un buen bocadillo, dejando a los camareros que respirasen tranquilos.
Amantes de los contrastes, del vermú pasábamos a la sidra. Visitábamos la calle Gascona donde había sidrerías para dar y tomar. En cualquiera de ellas podías comer, beber y pasar desapercibido porque allí estaba el pueblo llano que gustaba de la sidra como excusa para comer bueno y en abundancia, con la misma abundancia que se bebía.
En una ocasión elegimos una sidrería poco apropiada y llegamos en mal momento al sitio, el mismo que había elegido nuestro querido sargento. Estaba acodado en la barra, con su prominente e inconfundible barriga y su cara abotargada, mirando a la puerta. Ibamos seis de paisano, de inmediato se despegó de la barra y fue en busca de nosotros, Alejo y yo, nos cogió del brazo y nos empujó hacia una mesa obligándonos a tomar asiento.
-Ya os tengo, así os quería yo ver – gritó atrayendo la atención de todos. El camarero salió de detrás de la barra y se quedó, curioso, contemplando la escena.
-¿Así cómo? – se incorporó Alejo pasada la sorpresa.
-Lejos de la protección de vuestro capitán.
Al oír semejante majadería solté una carcajada y lanzó hacia mi cara su mano abierta. Pude evitarla en parte y sentí el golpe en la nariz de la que empecé a sangrar de inmediato. Me levanté con intención de devolver el golpe sin pensar en las consecuencias pero el camarero me inmovilizó impidiéndolo. Intenté liberarme mas dejé de esforzarme al ver que Alejo, con sus brazos, aprisionaba al sargento que intentaba zafarse.
Para completar la escena apareció la PM que enseguida se hizo cargo. Se cuadraron ante el sargento y lo saludaron militarmente. En su línea habitual el sargento mintió.
-Estaba tan tranquilo, llegaron y me atacaron por la espalda. Ellos sabrán por qué lo han hecho.
De nada sirvió que los otros soldados e incluso el camarero y algunos clientes desmintieran la versión del sargento. La PM nos sacó de allí a empujones, nos acompañaron a la pensión y, una vez vestidos con el uniforme, nos llevaron directamente al calabozo.
Aquella noche no cenamos porque nadie sabía que estábamos allí. Nuestro «protector» fijó en una semana la estancia en el hotel que ya habíamos visitado anteriormente por deferencia del embustero del sargento.
Nuestro consuelo, al salir, fue saber que Radio Macuto había difundido la noticia con pelos y señales, aumentando la mala fama del sargento chusquero, quien cada vez engrosaba la deuda que mantenía con nosotros.