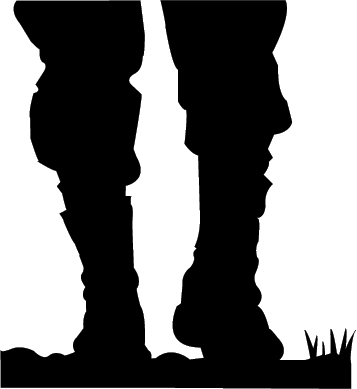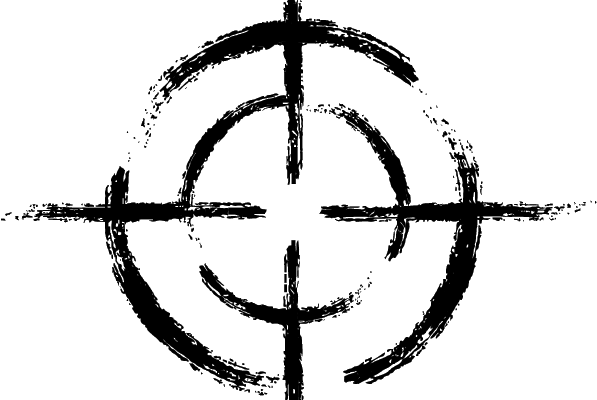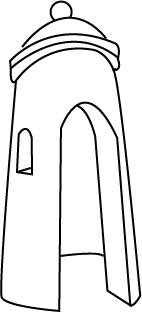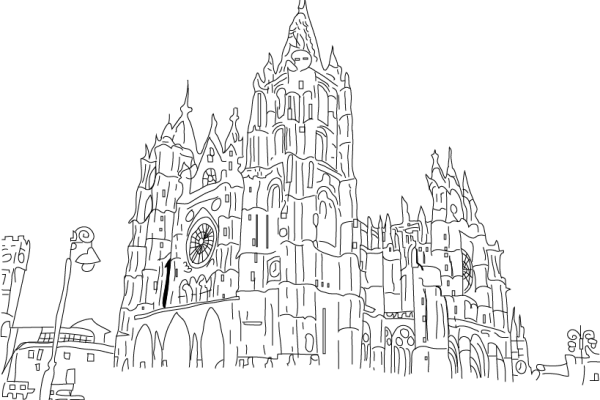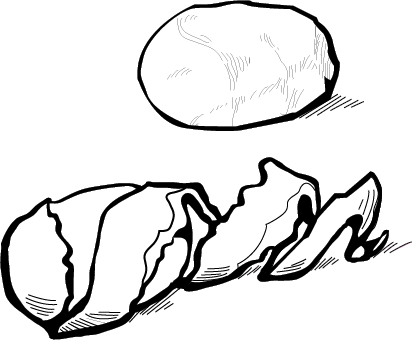Correr después del Naranco y llegar tarde a las duchas no eran las únicas acciones peculiares con las que nos obsequiaba el capitán. Tenía fama bien ganada de duro y de justo; de esto último yo tenía serias dudas. Lo veía constantemente ausente, capaz de vivir cada instante como profesional y pensando en otro mundo como persona. Esto era lo que le daba el aire de misterio que lo rodeaba.
Era enorme, de gran altura y ancho de espaldas, musculoso y pesado. El color de su piel era rojo, especialmente pronunciado en la cara; algunos decían que por empinar la botella.
Casi nunca se dirigía a la tropa a la que ordenaba a través del teniente y del sargento. El teniente tenía una constitución parecida pero de menor estatura. El sargento era gordo, fofo, bajito, de cara redonda y basto en cualquier aspecto, un sargento chusquero que podía utilizarse como modelo.
El capitán era chulo en los andares, en la forma de llevar la gorra, tan adelantada que no había forma de verle los ojos, en el saludo que ejecutaba rápido y protocolario, en el desfile imitando a un gastador con sable… Era tieso, creído, afectado y pedante, un capitán recién salido de la academia que tenía muchos acólitos en el cuartel.
Él jugaba su papel, día a día demostraba ser quien decían y, a ser posible, agrandaba la leyenda. ¿Cómo? Pues a costa nuestra, de la tropa, de la tercera compañía.
-¿Qué compañía te ha tocado? – se le preguntaba al novato.
-La tercera – respondía como el que comprueba si le ha tocado la lotería.
-¡Buenoooo! – Con eso estaba todo dicho.
El capitán sometía a sus soldados a un entrenamiento más duro por lo que la tercera podía presumir de… ¿De qué? De nada más que tener al capitán de capitanes, al más arriesgado y valiente, el que encajaría mejor que nadie en una novela de hazañas bélicas. Era un honor pertenecer a la tercera compañía y estar bajo las órdenes de él, pensábamos en voz alta los de la tercera sin terminar de creerlo y para que los demás no nos creyeran unos pobres desgraciados. Aunque este honor no era compartido, nadie se cambiaría de compañía yendo a parar a la tercera. ¿Y al revés? No lo duden, los que teníamos la fortuna de pertenecer a la tercera nos iríamos de ella sin importar a cuál. ¿Honor? ¿Horror?
Lo que parecía olvidar nuestro querido capitán era que los soldados que mandaba eran voluntarios a la fuerza, que tenían a su familia y a su futuro esperándoles fuera, soldados que, llegado el caso, darían la talla y, sin embargo, ahora pensaban que todo lo que hacían no servía para nada y que los quince meses que duraría el servicio que prestaban eran una pérdida de tiempo.
Lo peor era que lo olvidaba todos los días, actuando como si unas semanas después fuésemos a entrar en combate.
Yo pensaba muchas más cosas del capitán que nos había tocado en suerte, aunque me cuidaba muy mucho de comunicarlas a nadie. Pensaba que era un militar puro y duro, que deseaba con fervor una guerrita aunque fuera corta, una en la que él pudiera demostrar su arrojo y sus dotes de mando, una en la que se despejara cualquier duda respecto a su amor a la patria y su disciplina militar, una en la que sería capaz de sacrificarse y de sacrificar a todos los soldados a su mando con tal de pasar a la historia y meter su foto en alguna galería de hombres probos, obtener una estatua en alguna plaza o dar su nombre a una calle. Y que mientras tanto se entrenaba y mostraba ese aspecto del oficial ensimismado y ausente.
Tan solo recuerdo una vez en la que el capitán llegó a mostrarse humano y fue en aquellas maniobras. Estaba allí, en el campo, con sus soldados armados y apostados tras árboles y rocas. Ordenó avanzar con voz ronca y apagada, imperiosa. Lo hicimos de inmediato, un compañero no miró el desnivel que tenía delante y fue a caer como un fardo dos metros más abajo. El capitán salvó la altura limpiamente y agarró al soldado de un brazo para darle la vuelta.
-¿Estás bien, muchacho? – Su voz sonaba nerviosa pero era él quien hablaba.
Ahora llegaba el sargento resoplón recriminando al soldado. El capitán puso la mano para detener al sargento y levantó al muchacho que dijo estar bien y fue a ocupar su puesto.
Él mismo se ocupó de que el soldado regresase en un vehículo al campamento y que fuese atendido en la enfermería donde fue a verlo.
Radio Macuto tenía por fin una noticia que volaba hacia todos y era comentada por todos. Y empezaron las conjeturas, unos decían que no había sido un gesto sincero, otros que había exagerado y los de la tercera presumían sin estar seguros de qué. Los que habíamos sido testigos directos contábamos el episodio con todo lujo de detalles, añadiendo que el capitán era de este mundo y contribuyendo a que la leyenda creciese y a que Radio Macuto tuviese material para un mes.
En las marchas nocturnas nuestro apreciado sargento no participaba. Como Alejo y yo, inmersos en nuestra venganza, habíamos tenido la suerte de no ser apercibidos al meternos con el sargento, decidimos seguir probando suerte. Fuimos juntos para tirarle de la lengua y terminar enfureciéndolo, tras asegurarnos de que el capitán no andaba por allí.
-Mi sargento, – empezó Alejo – lo suyo es un escaqueo en toda regla.
-O eso o que el capitán lo disculpa por estar gordo – eché más leña al fuego.
No dijo nada ni se movió de la silla que ocupaba a la puerta de la gran tienda de campaña. Tras él vimos asomar, de la oscuridad a la escasa luz, la enorme silueta del capitán.
-Veo que se preocupan por la salud del sargento. Yo también.
¿Qué se podía decir? Pensé que lo mejor era despedirse y alejarse de allí si podíamos. Pero Alejo no, él tenía que ir más lejos.
-Pues nada, mi sargento, a seguir bien y tan fresco.
Nos cuadramos, el sargento siguió sin moverse ni abrir la boca, el capitán devolvió el saludo, vino a nuestro encuentro y nos hizo una seña para que le siguiéramos.
-Agradezco su interés en nombre del sargento y espero que vengan a verlo todos los días mientras estemos aquí porque va a necesitar de su ayuda.
Así era el gran capitán, imprevisible, jactancioso y humano.
En nuestras obligadas visitas al sargento supimos que padecía «ceguera nocturna» y que por eso no nos acompañaba en nuestras misiones noctámbulas. Como era de suponer nos hizo pagar nuestro atrevimiento teniéndonos ocupados mientras duraba la visita a la que sólo él podía poner fin. Y no es que le gustara nuestra compañía sino que su afán por humillar le llevaba a no desaprovechar la ocasión y nos mantenía a su lado hasta las doce en punto acrecentando así nuestro afecto por él.