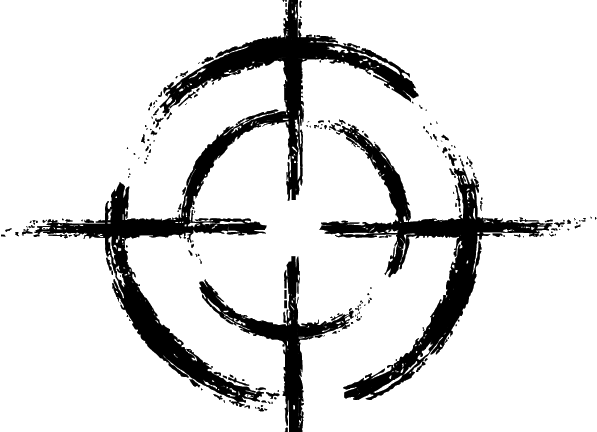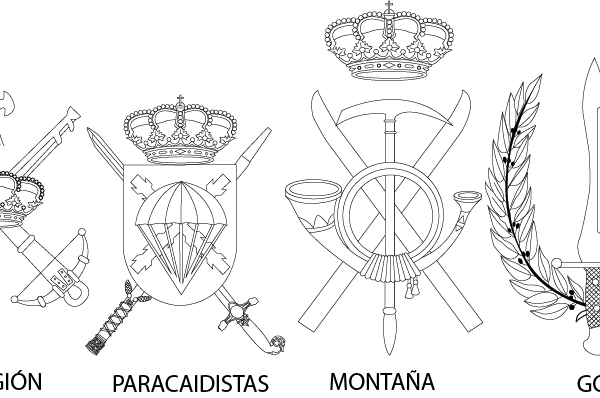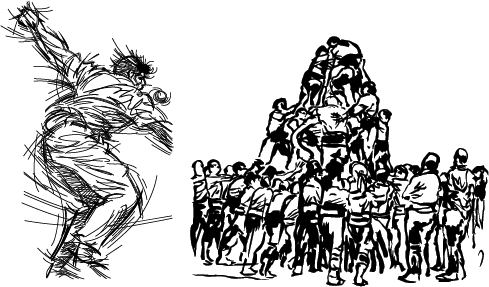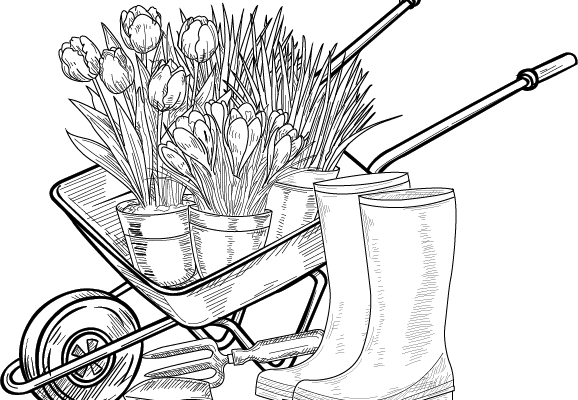La primera práctica fue teórica y repetitiva, dedicada a la seguridad, a guardar en la cabeza las pocas normas necesarias para no ponerse ni poner en peligro a nadie.
Desde el principio aquellas instrucciones se tomaron con gran interés porque, aun no reconociéndolo, un arma causaba gran respeto por el peligro que representaba para uno mismo y para los demás. Se sabía, pues nos conocíamos, quienes las tomaría a la ligera y tendríamos especial precaución con ellos.
-Vais a manejar un arma, me consta que conocéis todas sus partes y la función que tienen. Ahora vais a conocer su fuerza y desearéis no tener que utilizarla nunca. Este arma está pensada y fabricada para matar al enemigo en una batalla, nunca a uno mismo o al compañero por error o por imprudencia. Una vez que introduzcáis el cargador en el arma, seréis los únicos responsables.
-Estas prácticas – continuó – tienen como objetivo que os familiaricéis con ella y que la utilicéis de forma efectiva. Pero, sobre todo, se trata de adquirir un hábito, un ritual que, al seguirlo, te lleve a utilizar el arma con seguridad para ti y para los que las comparten contigo.
Era el teniente quien hablaba, nuestra atención era total, su voz conseguía no sólo ponernos en alerta sino además hacernos conscientes de las consecuencias de los posibles errores. Mirábamos al capitán, impasible pero no ausente, no hablaba pero conseguía que nos sintiéramos observados. El teniente, con un raro acento que no conseguí localizar, gastaba aquí toda la saliva del día pues gustaba del silencio y la observación. Y menos mal, porque cuando él daba las órdenes cambiaba el acento dejando muy claro que las daba para que se cumplieran sin réplica ni protesta.
-El arma se dirige al blanco, única y exclusivamente al blanco. Repetid.
-No me vuelvo con el arma. Si tengo que comunicar algo levanto la mano. Repetid.
-No pongo el dedo en el gatillo salvo para disparar. Repetid.
-Quito el seguro al oír la voz de «fuego a discreción». Repetid
-Pongo el seguro al oír la voz «alto el fuego». Repetid.
Lo repetimos hasta la saciedad y aún así habría quien lo olvidara. Aquel mismo día hubo quien se volvió hacia atrás con el arma en horizontal y el dedo en el gatillo. La respuesta del teniente fue demoledora, quitó el arma de las manos del soldado dando un manotazo para dirigir el cañón al suelo, le hizo perder el equilibrio y lo puso en la posición que el imprudente había abandonado. Después el cabreo lo pagó con todos: la filípica fue larga y furibunda, con nosotros tendidos y él a nuestras espaldas; nos dijo de todo, que «desearía patearos el culo y encontrar la única neurona de vuestro cerebro».
-Presten atención, muchachos, presten atención, por favor.
Nos desarmó, nunca mejor dicho. Acostumbrados a que nos trataran de cualquier manera, que salieran esas palabras de un oficial cabreado nos sorprendió e hicieron que tomásemos una actitud más receptiva.
A la hora del bocadillo todas las conversaciones giraban en torno al teniente y su obsesión con la seguridad; había quien pensaba que exageraba mas eran los que habían utilizado antes un arma, cazadores por ejemplo, los que llamaban a la cordura y la atención a la seguridad; contaban anécdotas de escopetas que se habían disparado por dejarlas fuera de la vista o en lugares accesibles a niños, por no poner el seguro y dejarlas de la mano.
Ejemplos no faltaron, estaba claro que la seguridad no sólo era necesaria, también imprescindible. Lo evidente era que estábamos a años luz de haber adquirido ese hábito que requería el teniente.
Aquel primer día todo fue un ensayo, repetimos hasta la saciedad las normas de seguridad, pasamos cien veces de la posición en pie a la de tendido y viceversa, quitamos el seguro y apretamos el gatillo para poner de nuevo el seguro. Pero nunca pusimos el cargador y, aun a sabiendas de que el arma estaba descargada, no descuidamos las normas. El teniente terminó con una última advertencia:
-Recordad siempre: las armas las carga el diablo… y las dispara un imbécil.
La frase era afortunada, fácil de recordar y de aplicar. Además la apostilla que había añadido el teniente también era afortunada e iba a hacer que nos preguntáramos si algún imbécil tenía lugar entre nosotros.
En el acuartelamiento hablaban de accidentes ocurridos en el propio cuartel o durante las prácticas de tiro, eran de las pocas historias cuarteleras que nos afectaban realmente. En nuestra misma compañía, un soldado de otro reemplazo había disparado un CETME en posición de ráfagas, había agujereado un buen número de taquillas y provocado que los pocos soldados que se encontraban allí terminasen «cuerpo a tierra» y, con mucha suerte, ilesos.
No obstante deseábamos disparar, saber qué se siente, comprobar nuestra puntería y habituarnos a ese protocolo de seguridad que habíamos tomado muy en serio.
Y antes de comprobar la puntería, o el atino que decíamos Alejo y yo, ya se establecieron discusiones e incluso apuestas ante las miradas de incredulidad del capitán y del teniente y el gesto despectivo del sargento que, aquella mañana, había procurado pasar desapercibido.
-Donde pongo el ojo pongo la bala – decía uno.
-¿Qué bala? ¿Has disparado alguna vez? – respondía otro.
-Tengo una escopetilla de plomos – se defendía el primero.
-¡Venga ya! ¿Vas a comparar?
-Claro que sí. ¿Qué diferencia hay? Las dos tienen alza y mira.
Todo aquello no hacía más que aumentar las ganas de pasar de la teoría a la práctica, por saber quienes podían presumir de puntería , quienes ganaban las apuestas y para comprobar si una escopeta de aire comprimido y un arma de fuego tenían algo más en común que el alza y la mira.