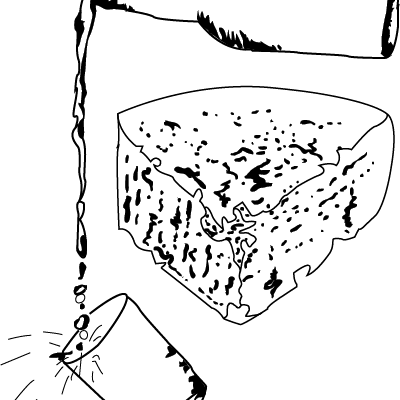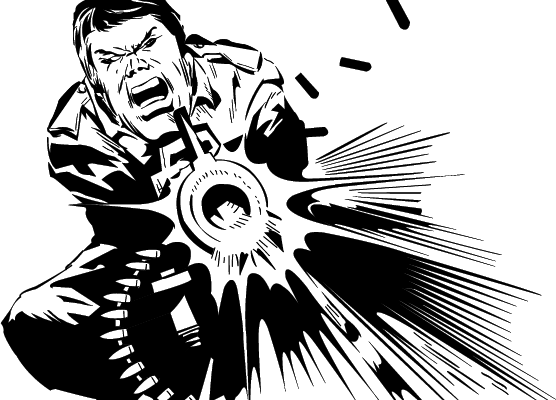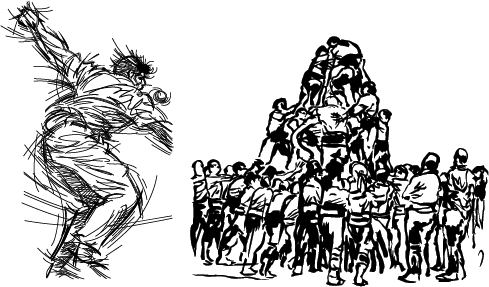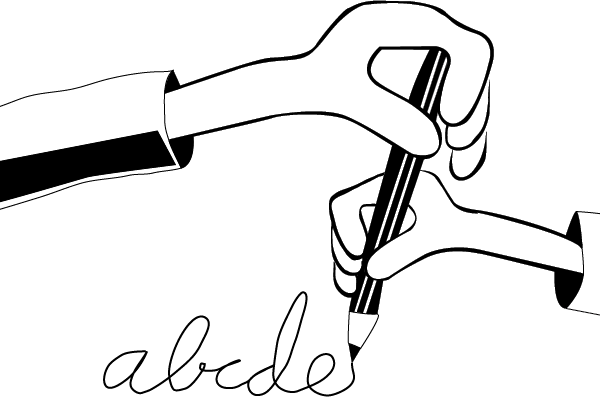Los toques de corneta marcaban la vida en el cuartel. El de diana te ponía en pie y el de silencio invitaba a dormir si no tenías servicio. Entre ambos había toques intermedios, unos más odiados que otros.
El más apetecible era el de fajina para ir a comer, el más solemne el de oración mientras se arriaba la bandera al anochecer y que obligaba a permanecer firmes y a dejar lo que se estuviera haciendo; el de retreta marcaba el fin de tu escueto permiso y había muchos otros que sustituían a las voces para dar las órdenes en la formación, como izquierda, derecha, firmes, sobre el hombro… A todos les poníamos letra.
Llegado el momento los toques se hicieron casi innecesarios, éramos relojes que calculábamos el tiempo con suficiente precisión. Sabíamos qué correspondía a cada hora y que sería igual cada día, sabíamos que no habría cambios y nos anticipábamos al toque. Antes de que sonara estábamos en movimiento hacia el lugar que nos marcaba.
Tras desayunar tocaba ejercicio físico: te metían en la pista americana, una pista de obstáculos que te obligaba a correr, arrastrarte o escalar rampas y de la que salías de barro hasta las cejas. Tras varias semanas, hacíamos el recorrido sin dificultad; claro que no siempre te dejaban ir a tu ritmo, te marcaban un tiempo que, en caso de sobrepasarlo, te llevaba de nuevo a la salida una y otra vez por estar más cansado.
Se daba el caso de soldados que quedaban allí solos, con el sargento sentado y bostezando, en un vano intento de cumplir con un tiempo que les venía grande. Y como no lo conseguían recibían el consiguiente castigo o arresto: el más recurrente era el de correr alrededor del patio, algo así como conceder un descanso pues nadie vigilaba su cumplimiento; tampoco el sargento que se incorporaba a la compañía con desgana.
Por extraño que pueda parecer la pista americana era la deseada por todos pues la alternativa era mucho más dura. Si te ordenaban que te pertrecharas con los correajes, cargadores, mochila y cetme sabías que tocaba subir al Naranco, el monte a cuya falda se encontraba Oviedo. Allí había un campo de prácticas de tiro; realizar esas prácticas resultaba más interesante que recorrer la pista americana pero… había que llegar al campo de tiro situado en la cima del monte, a 600 metros de altura.
En teoría la dificultad no era tanta. Mas nuestro capitán gustaba de complicarlo todo en pro de nuestra forma física, algo muy de agradecer. Hacía una señal al sargento quien, con gesto adusto por saber qué le esperaba, ordenaba:
-¡Prevengan armas!
Por lo bajo se oían protestas, palabrotas, «ya estamos otra vez» y «ya empezamos». Sabíamos lo que venía a continuación.
-¡Paso ligero!
El adjetivo ligero no hacía referencia al peso sino a la velocidad. Al paso normal que habías utilizado hasta entonces se le llama andar, al que tendrías que utilizar ahora se le llama correr; y correr cargado hasta las cejas, con el cetme agarrado con ambas manos y cruzado delante del pecho, por un terreno resbaladizo y en pendiente no era fácil: sentías que no podías y que tampoco podías parar o dejar de correr, sentías que te dolía el pecho al respirar el aire frío y húmedo, mirabas a tus compañeros que no paraban ni cejaban y cerraban los ojos en señal de asentimiento para dar y darse ánimos.
A la cabeza el capitán y el teniente, jóvenes recién salidos de la academia. Detrás nosotros intentando seguirlos de cerca y, atrás del todo y rezagado, el sargento resoplando y soltando de todo por su boca, malgastando el poco aliento que le quedaba. Eran días fríos y pasados por agua; sin embargo llegabas arriba sudando y sin resuello. Permitían que nos sentáramos en el suelo de una especie de nave techada sin puerta ni ventanas.
-¿Y el sargento? – oíamos que decía el capitán impaciente al teniente. Éste hacía un gesto inequívoco con las manos para indicar que la espera se imponía. Esto era de lo poco que agradecíamos al sargento, este tiempo magnífico y reconfortante que nos regalaba. El capitán, mientras tanto, paseaba su mole de un lado a otro de la nave intentando sin éxito ocultar su disgusto.
El sargento llegaba, antes de lo deseado por nosotros, tarde para el capitán y el teniente, intentando ponerse tieso y recuperar su dignidad, muy cabreado por pensar que él no tendría descanso. Se sentía humillado doblemente: por los oficiales que, a las claras, le recriminaban su descuidada, por no decir nefasta, forma física y por la tropa que, sin disimulo, se alegraba de sus apuros, convirtiendo el ridículo que sufría en su mejor venganza.
Nos daba la espalda a todos, miraba al horizonte y seguro que pensaba en las próximas subidas lamentando estar en la tercera con un capitán atlético que no le daba cuartel y le exigía más de lo que podía dar, sin tener en cuenta para nada su prominente barriga, su peso excesivo y sus omnipresentes ganas de estar quieto y en la postura más cómoda.
El capitán llegaba a su altura y le daba órdenes para transmitirlas a sus mejores discípulos.
-¡A formar! – gritaba.
Había dado tiempo a recuperar la respiración. Con las piernas aún temblonas te dirigían al campo de tiro.
-Encima querrán que acertemos a la diana – decía Alejo quejándose, situado justo tras el capitán. Una más de sus imprudencias.