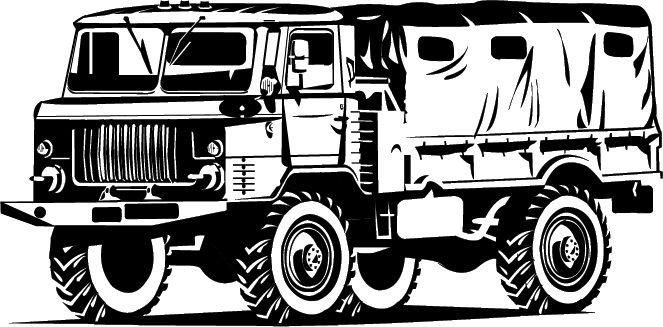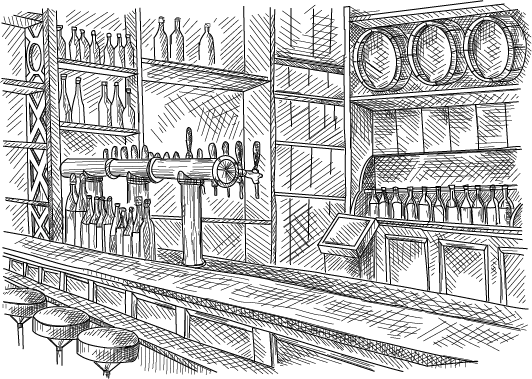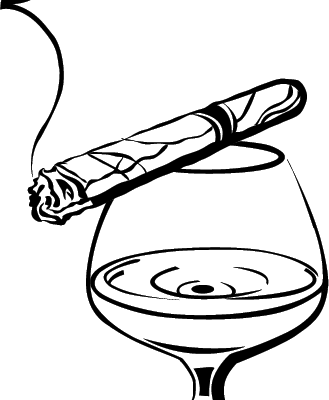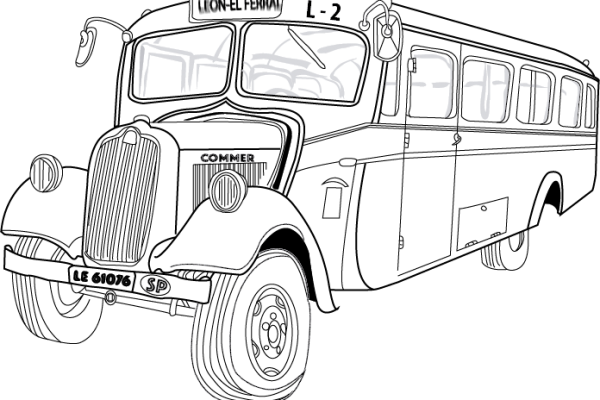Salimos del calabozo justo a tiempo de empezar las maniobras. Los curiosos no paraban de preguntar cómo era aquello y satisfacíamos su curiosidad hablando maravillas, que si estaba bien orientado e iluminado, que teníamos ducha con agua caliente y cama en lugar de litera, que comíamos como reyes y que lo único malo era no poder subir al Naranco ni correr detrás de nuestro amado capitán. Así intentábamos compensar la falta de libertad, con el ahorro del esfuerzo y del aguante que había que poner a diario. Más de uno se quedó pensando en pasar unas vacaciones en aquella oscuridad.
Un sonriente sargento nos preguntó si lo habíamos pasado bien. Le di la espalda y le dije:
-No sabe bien como se disfruta estando lejos de usted, mi sargento.
Ante el desconcierto del sargento, Alejo intervino:
-No le haga caso, mi sargento, se ha vuelto loco. Yo sí que me acordé de usted, si es eso lo que pregunta.
Por increíble que parezca no logró reaccionar, se quedó en el sitio y no quiso o no supo castigar nuestra insolencia.
Salimos a formar, pertrechados igual que si fuésemos a tiro. Radio Macuto había hecho su trabajo y se sabía que íbamos a Siero, concretamente a la llanera. No conocía Siero aunque me constaba que el banco de Siero había quebrado y que íbamos a andar por el día y por la noche sin privarnos de kilómetros consumidos al por mayor, como correspondía al Ejército de Tierra, a nuestra gloriosa infantería.
Nos trasladaron en camiones al lugar de las maniobras, pertrechados con nuestra ropa de campaña y cada uno con la correspondiente arma, correajes y cargadores; ahora más que nunca veíamos a los encargados de la ametralladora con lástima, aunque ellos procuraban poner buena cara al mal tiempo y nos decían que obtendrían su recompensa en esta vida o en la otra.
Lo que no sabíamos era que el capitán nos haría rotar para llevar ese peso, lo que nos pareció justo. No obstante el cabo rojo encargado de la pesada arma no dudo en apuntarse al curso de cabo primero cuando fue convocado y así evitar definitivamente llevar a sus espaldas semejante carga.
Tampoco sabíamos cuál iba a ser el cometido de nuestra compañía y Radio Macuto no emitía nada nuevo. Mejor así porque fuimos despreocupados hasta el lugar sin darle vueltas a un asunto incomprensible para nosotros; como lo comprobamos durante el desarrollo de la actividad.
Al llegar montamos unas tiendas circulares y enormes. En el suelo distribuimos varias balas de paja y sobre ella los jergones rellenos también de paja, alrededor del palo central unos pocos y del perímetro el resto.
Esa misma noche anduvimos durante treinta kilómetros ida y vuelta. Sin objetivos, sin órdenes que no fueran la de andar y andar en silencio. Esto del silencio fue lo que peor llevaron algunos, hasta que se dieron cuenta de que el sargento no nos honraba con su presencia. Empezamos por especular sobre la causa y luego hablar y hablar en susurros sintiéndonos a salvo de los oficiales que abrían la marcha. Hasta que el cabo primero se acercó por aquella zona.
-Estoy sustituyendo al sargento. ¿Queréis meterme en problemas?
Comprendimos que los problemas podían ser para él o para nosotros o, seguramente, para todos. Así que la procesión transcurrió en silencio.
A la mañana siguiente, tras el desayuno, nos repartieron balas de fogueo. Eran balas del mismo calibre pero de plástico. Nos llevaron, andando por supuesto, hasta una ladera con árboles y nos dispusieron ocupándola con la misión de defenderla; no podíamos disparar ni hablar. Así fue hasta que alguien ordenó formar y desandar el camino hasta el campamento.
Teníamos intendencia en la retaguardia que se ocupaba, entre otras cosas, de preparar el rancho que nos llegaba frío; desde luego no era éste un detalle que nos preocupase ni se nos ocurría quejarnos de ello, comíamos y a seguir andando.
La tarde del segundo día nos la dieron libre. Menos mal porque las rodillas y los talones me jugaron una mala pasada en semejante momento, me dolían horrores y tenía fiebre. En vez de ir a la enfermería me fui a la acequia, metí las piernas incluidas las rodillas en el agua gélida y me obligué a mantenerlas allí durante un buen rato.
Creo que me equivoqué a la vista del resultado y llegué a la conclusión de que hubiese necesitado aplicar calor. O a saber con qué remedio hubiese acertado. Pasé la noche tiritando y con dolores cuando flexionaba las rodillas o apoyaba los talones. Al toque de diana alguien me ayudó a levantarme, hice lo acostumbrado como un autómata y me vi andando con dolores a cada paso que cesaban poco a poco.
Aquel día disparamos todas las balas de fogueo al aire y eso fue todo lo que hicimos de extraordinario. Cada vez que iniciábamos la marcha veíamos con envidia como los de caballería nos adelantaban con sus vehículos para hacernos morder, literalmente, el polvo al tiempo de mascullar unas palabritas. Me preguntaba qué hacían cuando llegaban tan pronto.
En cuanto a nosotros, al llegar, debíamos asearnos en la acequia de agua fría antes de poder echarnos en los jergones para descansar. Procuraba no dormir, era preferible quedarse con sueño que desear aún más. Las rodillas empezaron a doler; esta vez fui a la enfermería, me administraron una pomada que enseguida puso calor en la zona; le pedí el bote pero me dijo que no había otro.
Así transcurrieron siete días de maniobras que pueden resumirse en que unos soldados, cientos, se mueven de acá para allá sin saber para qué.