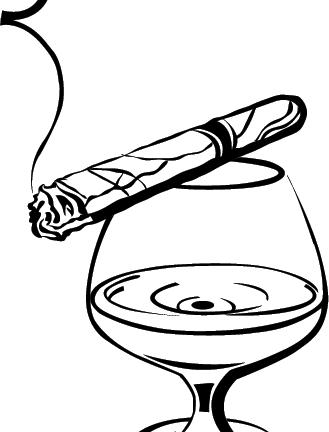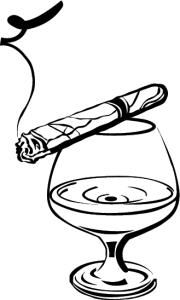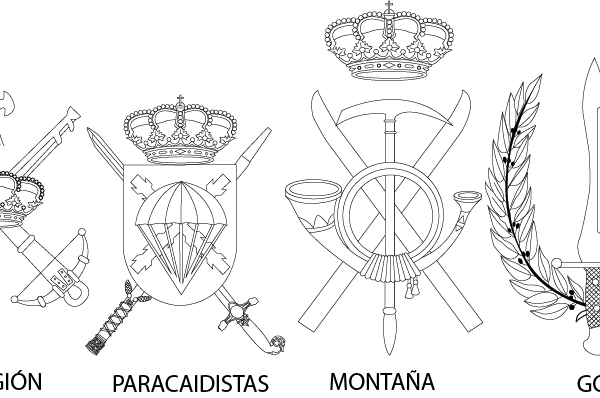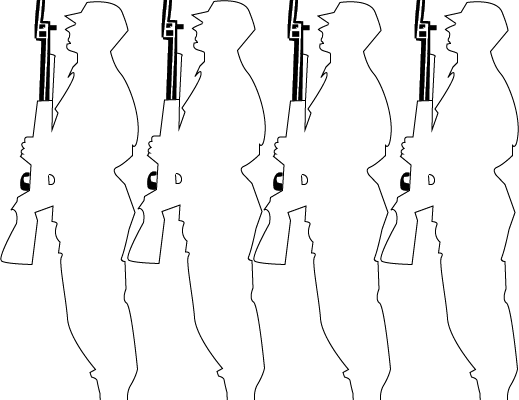Llevábamos un mes internos en aquel cuartel de locos y nada había cambiado desde nuestra llegada. Servicios de todo tipo y pesadillas nocturnas era la normalidad a la que debíamos adaptarnos. Los veteranos no se hartaban de hacer el indio y los oficiales eran felices haciendo como que allí no pasaba nada, tan felices que llegué al convencimiento de que no sabían nada; me pregunté si el sargento era tan feliz como ellos.
Hablé con mi alumno, el mastodonte. Le propuse que interviniera para que no hubiera más «putadas» a los novatos pero se negó en redondo. Al terminar la clase intentó explicarse:
-No conseguiría nada y si intervengo en favor de todos el resultado será que tú volverías a estar en el punto de mira.
-¿No te parece excesivo todo un mes?
-Mi opinión no importa. He aprendido a no meterme donde no me llaman. ¿Por qué no lo intentas tú? Son tus compañeros, ¿no?
-Yo no tengo tu estampa ni tu influencia – intenté disculparme.
Agarró sus cosas y salió del aula sin despedirse y dando por terminada la charla. Era obvio que le había molestado.
Durante el mes habíamos salido del cuartel dos veces y por la noche, las dos para ir al cuartel de la GOE y hacerles la guardia a los señoritos. Soñaba con conocer Oviedo, me veía allí en el barrio antiguo, visitando la catedral por seguir la costumbre adquirida en León. De pronto, sin previo aviso de Radio Macuto, nos permitieron salir por primera vez; sólo era una tarde mas era la primera, la soñada.
También era nuestra primera revista, de allí no salía nadie si no era revistado antes. Nos afanamos en sacarle brillo a todo, sobre todo a las botas. A continuación fuimos al barbero y le ofrecimos todo nuestro pelo. No se hizo de rogar, soltó peine y tijeras para agarrar la máquina, la puso al cero y la metió sin piedad para rapar un pelo de por sí corto. No quisimos ver el resultado, lo único importante era que no nos echarán atrás.
Formamos en el patio; cuando vimos llegar al capitán de turno empezaron a temblarnos las piernas, a no sentirlas y a pensar que salir de allí por una tarde no merecía la pena y que si te echaban para atrás no se acababa el mundo. Se trataba de nuestro capitán, bueno el de la tercera compañía, tenía fama bien ganada de ser un estreñido, nadie le había visto una sonrisa. Recto como un olmo y con las manos atrás pasó por delante sin volver la vista hacia nosotos, llegó hasta el final, se volvió y dijo algo al sargento que se volvió y gritó.
-¡Rompan filas!
No me moví, aquello no podía ser verdad, sentí el codo de Alejo y echamos a correr como críos que salen al patio de recreo.
¿Dónde fuimos? Cada vez que lo recuerdo segrego jugos gástricos. Siguiendo la tradición del lugar fuimos a un comedor social lleno de soldados; era enorme en todas sus medidas, incluido el techo que acumulaba telarañas allá donde mirases y del que colgaban bombillas que aportaban una luz insuficiente; el suelo era de mosaico aunque por algunas zonas las losas estaban levantadas o faltaban; las mesas eran enormes, con capacidad para veinte o más si se apretaban; sin embargo las sillas eran demasiado bajas para llegar sobrado a la mesa. Había un mostrador entero de mármol del que los camareros cogían los platos y la bebida; sabíamos que tras él estaba la cocina, oculta a la vista con buen criterio. Todo te decía que así era aquello y que tú debías ser quien se adaptara. Los escrupulosos no lo conseguían porque ignoraban que había que mirar al plato y solo al plato.
Allí no había carta, el menú que servían era único: patatas fritas, huevos fritos y filetes. Todo por un precio módico, a la medida de nuestro bolsillo. La presencia del plato no era nada atractiva pero el deseo pudo más. Después de mucho tiempo sin probarlo me supo a gloria y la visita a aquel comedor se convirtió en una costumbre, en un rito que cumplíamos en cada salida.
Aún nos sobró tiempo para tomar una copa, un «sol y sombra», estaba de moda por entonces y nos pusimos contentos esperando la hora de volver. Allí estaba casi toda la tercera novata, contando cosas de la tierra, de la de cada uno. Fue una terapia de grupo, una forma de conocernos, no teníamos claro cómo se llamaba el compañero pero sí de donde era y así nos rebautizamos, José Luis lo era en casa pero aquí era el canario, el catalán o el Almería. Salió el tema de las novatadas o «putadas» como la mayoría las consideraba. Todos me miraban. Supuse que era porque los veteranos me habían dejado fuera del juego.
-Creo que tienes algo que ver en que se hayan terminado. Anoche nadie fue molestado.
-¿Por qué yo? – Empece a sospechar que mi alumno, a pesar de todo, había intervenido.
-Antes de irnos a dormir los veteranos se reunieron en torno a tu alumno.
-Os aseguro que no tengo nada que ver. Y ojo que esta noche pueden volver.
La tarde no dio para más. Al volver salió el último tema, si el capitán de la tercera era tan malo; había quien pensaba que no había querido mirar y quien opinaba que iba distraído pensando en sus cosas. La leyenda del capitán de la tercera seguía aumentando.
Poco o nada vimos de Oviedo, excepto unas pocas calles y un par de bares. Quedaban por delante once largos meses para conocerlo. Lo importante: tras un mes internos en una cárcel con rígida disciplina nos sentimos libres durante unas horas. ¿Puede haber algo más importante?