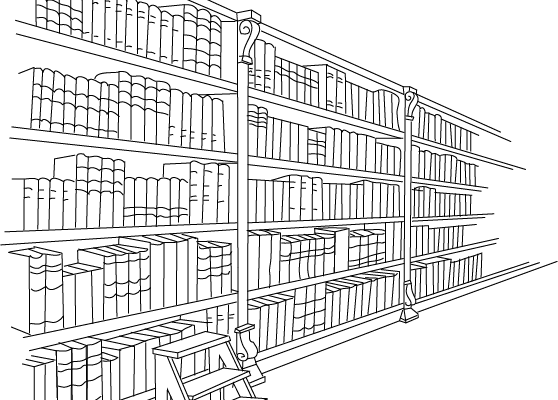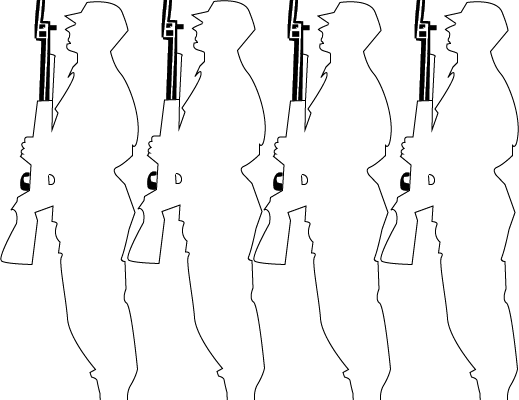Ser de pueblo tiene sus ventajas, pocas. También muchos inconvenientes y el más destacado de ellos tener que salir de allí para encontrar cualquier servicio que, en la ciudad, se da por hecho. Todo el periodo de estudios lo pasé lejos de casa en un internado y, por tanto, lejos de la cocina materna. Estaba acostumbrado a muchos tipos de rancho más o menos comestibles, cocinados en ollas y planchas gigantescas. Podía decir, con conocimiento de causa, que el rancho del Príncipe 3, antes Milán 3, se podía catalogar entre los comestibles.
No es que te hiciera olvidar los guisos de tu madre pero no lo comías a la fuerza. Tampoco pecaba de insuficiente, comíamos dos platos y postre con el añadido de poder repetir del primer plato que casi siempre consistía en un guiso caldoso: fabada, cocido, lentejas, alubias… A mí me bastaba con éste que siempre se presentaba caliente, bien cocinado, bien condimentado y, a veces, se podía dejar la cuchara de pie. El plato de alubias nos traía a la memoria la escena de la película «Le llamaban Trinidad» que te hacía salir del cine con apetito. Había sido estrenada por aquellos años y ¿quién no la había visto?, incluso repetimos con la segunda parte «Le seguían llamando Trinidad» donde volvían a cocinarlas con el mismo éxito llegando otra vez a ser la escena más comentada.
Después del primer plato yo pasaba directamente al postre. Y no era el único. ¿Por qué?
El segundo plato era otra cosa, un salir del paso sin esmero alguno. No tenía ningún atractivo para la vista o el paladar, ni adorno alguno; en el plato aparecía el filete o el pescado anunciado como el torero al que han dejado solo en la plaza. Se echaba de menos unas patatas o algo de verdura y nunca se hicieron ver.
Este plato no entraba ni con esfuerzo y se tiraba a la basura sin que nadie de la cocina lo evitara o tuviera una idea para poner en práctica. El oficial y el suboficial encargados de la cocina iban rotando, conocían este error endémico pero no se molestaban en poner remedio durante el mes que tenían la cocina como su responsabilidad.
Algo cambió a partir de Abril. Empezamos a comer carne invariablemente. ¡Pero qué carne! Nada que ver con esos filetes nerviosos y duros a los que nos tenían acostumbrados, filetes negros con una capa de brillo fosforescente cuyo origen se ponía entre interrogaciones. Los filetes de Abril tenían el color de la carne, eran blanditos, se cortaban sin peligro de que saltaran del plato; y no es que hubiesen afilado los cuchillos como pretendían algunos.
De aquella carne no nos aburríamos aunque luciera solita en el plato, sin una verdura o una salsa. Ésta no iba a parar a la basura precisamente. Era motivo de muchos comentarios. Intentamos saber cómo se había producido el milagro y el que más sabía estaba en la compañía de destinos, un cocinero de nuestro reemplazo que había estudiado en la Escuela de Hostelería de Almería. Estaba tan orgulloso de su título que lo tenía colgado en la puerta de la taquilla, por fuera, a la vista de todos.
Este cocinero fue el único que hizo saber a todo el que quiso oírlo que había disfrutado durante la mili y, encima, había aprendido mucho; alguna vez me confesó que nos había utilizado como primeros comensales de algunos platos de su invención. No siempre explicaba que jamás hizo instrucción, jamás hizo una guardia o servicio parecido, nunca subió al Naranco ni se vio en el patio corriendo detrás de un mastodonte colorado. Le pasó como a Julio César, que llegó, enseñó el título y pasó a la compañía de destinos para cocinar desde el primer día. Podía presumir de ser el único que, durante la mili, hizo lo que le gustaba durante el tiempo que duró. No conocí a otro.
Lo hacía con gusto y, sin embargo, trabajaba muchas horas. A diana ya estaba en la cocina y llegaba a dormir entre ronquidos. Aquella noche lo esperamos despiertos, lo agarramos del brazo y lo llevamos a los lavabos.
-Sois como marujas. El ansia de saber no os llevó a la universidad. – sonreía mientras susurraba las palabras.
Guardamos silencio esperando algo más tras ser reñidos. Tardó algo en hacer una pregunta.
-¿Sabéis de dónde viene esa carne?
Otra vez silencio. Intentó escapar al no obtener respuesta pero sin éxito.
-De Galicia, de León, de… – probamos con toda la geografía española, siempre con la respuesta de su cabeza ladeándose.
-De Argentina – manifestó, convencido de que nadie lo adivinaría.
-¡Ah! – abrimos la boca para luego mirarnos nada convencidos.
-Es carne congelada – siguió explicando.
-¡Ah! – no salíamos del asombro, para comer una carne decente había que traerla congelada de otro continente.
-Última pregunta: ¿en qué año se congeló?
Empezamos en el año actual, 1977, y fuimos hacia atrás. Nos hizo callar con un gesto de la mano, como el guardia civil que para al conductor.
-¡1955! El año en que nacimos todos nosotros.
-¡Ah!
Nos fuimos a la cama con más dudas que antes, el saber no satisface toda la curiosidad, toda la que mató al gato.
Como incrédulos tuvimos que ir, de la mano del cocinero, a comprobar el sello con el año 1955 en una de las piezas de carne. Era verdad que comíamos carne con nuestra misma edad. Y no dejamos de hacerlo porque estaba buena, o porque era argentina o porque 1955 fue un buen año.