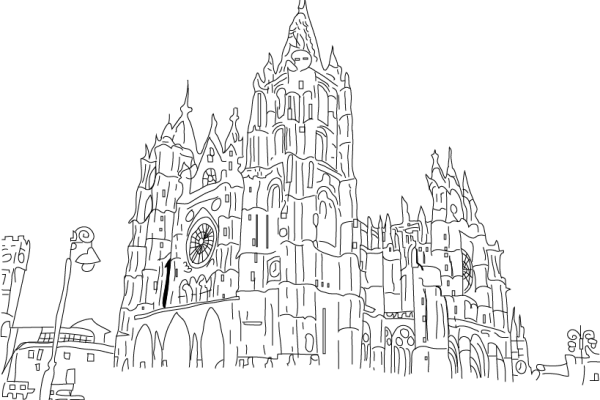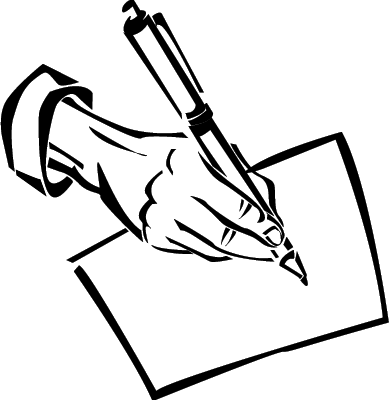Me comunicaron la fecha y hora con meses de antelación y la olvidé en dos segundos, lo comenté con dos de mi quinta también convocados y confié en que ellos me lo recordasen llegado el momento o poco antes. No me fallaron, los muy…, no se les ocurrió otra cosa que preparar una fiesta, como si fuésemos condenados a los que conceden un último deseo. La celebramos con resaca y todo. Era tradición y no podía romperse.
Alguna explicación debo. Los nacidos en el mismo año éramos «quintos» o de la misma quinta, los nacidos en el mismo trimestre pertenecíamos al mismo reemplazo y éramos convocados a la vez para incorporarnos a filas y sustituir a los licenciados, (que obtenían licencia o permiso para volver al pueblo… o a la gran urbe, no se me mosqueen). Es decir, para empezar la mili o servicio militar.
«Incorporarse a filas» era una frase afortunada porque era la acción más repetida con gran diferencia. Para todo había que ponerse en fila, para pasar lista por la mañana, para ir a comer, para andar, correr, ducharse, salir, entrar… ¿Por qué, para qué? Era la forma más fácil de contarnos.
En aquel tiempo el ejército se nutría de voluntarios a la fuerza y para librarse de esa obligación había que ser un pobre desgraciado desahuciado por la ciencia o un caso perdido para la psiquiatría; eso o tener los pies planos. La llamada a filas llegaba al cumplir los 21 años, la mayoría de edad. Podías pedir prórroga por razones familiares o de estudios pero la llamada había que atenderla.
Todo llega en la vida, hasta los malos momentos y aquél no era malo sino aciago. El hecho de haber sido anunciado y, por tanto esperado, no mermaba en absoluto la adversidad que representaba.
La Caja de Reclutas, (los reclutas éramos nosotros, la caja un cuartel de chupatintas), era el lugar, las cinco de la tarde la hora, principios de octubre la fecha aproximada. Al entrar por la amplia puerta, que me pareció siniestra por lo alta y oscuro de su madera, supe que no había vuelta de hoja. Así que me dije que había que afrontarlo aunque no supiera lo que me esperaba. Se me pasó por la cabeza lo de «soldaditos de Pavía» y me pregunté si venía de que la caja de reclutas estaba en esta plaza, si era porque íbamos a acabar rebozados y fritos como la famosa tapa de bacalao o por la batalla de Pavía. ¡Vaya ocurrencia en aquel momento!
Mientras me dirigía al lugar con tiempo de sobra se me acumulaban las preguntas por tantas incógnitas. Era lo que más me molestaba: la falta de información. La única venía de los que ya habían pasado por ahí y consistía en frases hechas y repetidas:
«Te vas a enterar de lo que vale un peine» venía a añadir todavía más misterio.
«Allí te harás un hombre»; ésta venía de los padres si se cabreaban con los hijos cuando se mostraban caprichosos y les recordaban que debían madurar.
«Oír, ver y callar»; era el consejo para enfrentarse a la represión, a la del ejército donde el «ordeno y mando» formaba parte de su naturaleza.
«No te van a dar cancha» era bastante realista y ajustada a la verdad.
También había oído «abandónate a tu suerte» y ésta no la aceptaba ni pensaba adoptar esa actitud.
Salí de mi enfado por no saber y me di cuenta de que muchos jóvenes formábamos una procesión de borregos dirigiéndose al matadero.
En el patio nos reunimos más de cien reclutas. Llegó un sargento de mostacho retorcido y barriga prominente que se subió a una caja de madera para hacerse ver. Me pregunté si la estatura contaba para librarse del servicio pero a la vista estaba la respuesta, si éste era sargento el recluta podía ser enano. La talla no cuenta, había otros valores que adornaban al soldadito español, soldadito valiente. Nos ordenaron ponernos en fila y que nos cubriéramos. Eso significaba colocarse uno tras otro con un brazo de distancia.
¿Que qué nos dijo el sargento bajito y chusquero? No quieran saberlo. Yo que me creía que iba a darnos instrucciones concretas y sabios consejos de veterano, vi como sacaba el código militar y nos leía las penas a las que nos exponíamos en caso de deshonrar el uniforme. He dicho penas, me sobra la «s» del plural, una misma pena para cualquier delito. Se repitió tanto lo de «pena de muerte» que me vi fusilado y devuelto en caja de pino a mi familia.
-No será para tanto – dijo uno. Bajito, lo dijo bajito, estaba tan acojonado como yo. Lo miré y me cayó simpático, intenté decir algo acorde, tragué saliva y comprobé que la boca se había quedado seca, me limité a reír. El sargento seguía leyendo y cada frase terminaba con el consabido «pena de muerte». De tan reiterado llegaba a parecer ridículo, si querían asustarnos hubiera bastado con decir, por ejemplo, «si no hacéis exactamente lo que se os ordene en general, pena de muerte». En general todo estaba penalizado, hasta los errores.
Ahora me pongo chulito para contarlo pero en aquel momento los traumas de infancia superados hasta entonces me parecieron «cosas de la vida». Esto que empezaba a vivir era cuestión de vida o muerte; y no nos daban a elegir, íbamos a jugar a la guerra para afrontar la muerte con dignidad, muy bien entrenados.
Nos dieron un petate verde, estrecho y profundo, tanto que si querías sacar algo del fondo tenías que vaciarlo todo. De momento nos sacaron de allí. ¿Cómo? Pues en fila. Ya apuntábamos maneras, la fila estaba bien hecha, nada de ir de dos en dos para hablar, distraerse y tropezar. ¿A dónde íbamos? Eso lo cuento después.