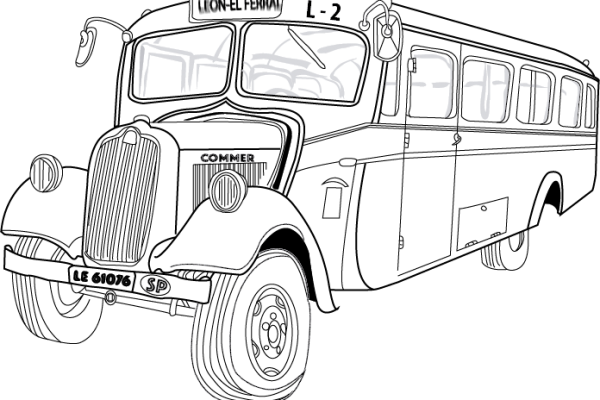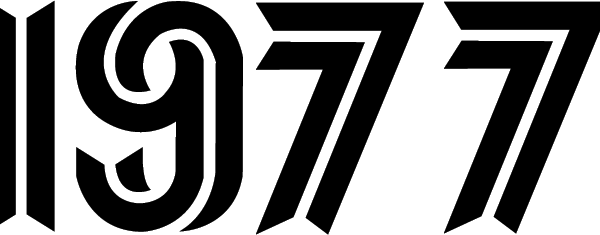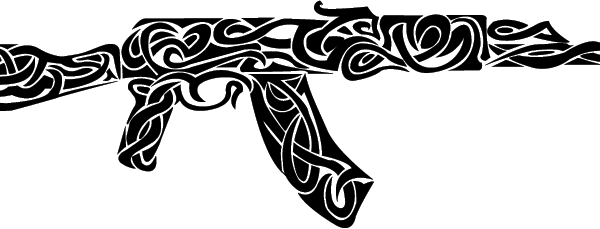Alejo volvió a estar de moda, pasó de olvidado a de plena actualidad, contaba a todo el que quería oírle lo que había pasado. Tenía varias versiones, tres en concreto: una resumida en la que escatimaba detalles, otra con todo lujo de ellos en la que representaba a cada personaje con diálogos y la tercera, extendida, en la que se remontaba al inicio de los tiempos y parecía que el final nunca llegaría.
Alejo pasó de permanecer en el cuartel apenas unas horas a estar en la compañía permanentemente. Su trabajo de furriel le rebajaba de cualquier servicio de armas y era menos exigente, físicamente, que el de jardinero. Otra cosa era que a él le gustase. Le preocupaba defraudar la confianza que habían depositado en él y fue a visitarme a la biblioteca, el lugar donde se pensaba mejor.
-Escucha, maestro, tengo que hacer bien mi trabajo. ¿Qué me aconsejas? – empezó preguntando.
-¿Sabes en qué consiste tu trabajo?
-En repartir el correo. De eso tengo más experiencia que nadie. Me gusta volver a los buenos tiempos. ¡Y pensar que era para cumplir un castigo!
-¿Qué más?
-Repartir el bacalao – dijo convencido y sonriente.
-¿Qué bacalao? – pregunté sin pararme a imaginar a qué se refería
-Pues el bacalao, todo lo que hay por allí.
-¿Qué hay por allí? – volví a preguntar, esta vez intentando que fuese más preciso.
-¡Yo qué sé! – exclamó dejando claro que todavía no había echado un vistazo.
-Ése es tu primer trabajo, hacer un inventario. Recuerda que tu antecesor hacía trampas, así que compara las existencias con el último inventario que dejó. Después tendrás que actualizarlo, dar de baja lo que repartes y de alta cualquier entrada de material. Cada cierto tiempo deberás entregar el inventario actualizado al capitán, aunque no te lo pida.
Se quedó pensativo y torció el gesto.
-No puedes quejarte, tienes mucho tiempo para hacer bien tu trabajo – le hice ver.
Salió de allí igual de pensativo y así siguió durante dos semanas, concentrado en hacer un inventario pormenorizado y, cuando lo tuvo claro, lo puso en un libro de registro que también figuraba en el inventario. Por cierto, como no le gustaba esa palabra, decidió llamarlo lista.
Conociendo la principal queja de los soldados con respecto al anterior furriel cuidaba que a nadie le faltara alguna prenda de su uniforme y no permitía unas botas en mal estado. En eso la compañía notó el cambio y no dudaban en pedir lo que necesitaban. Alejo se mostró como un gran intendente, se ocupaba incluso de recuperar para la víctima la prenda robada, o reclamándola al nuevo «dueño» si lo sabía o consiguiéndole una nueva. De manera que ganaba nuevos amigos, incluso entre los oficinistas que continuaban tratándonos con desconfianza y manteniendo la distancia.
En lo que ponía mayor interés y preocupación era en el correo, hasta el punto de investigar la causa de que algunos no recibieran ningún tipo de carta. Le advertí que no era asunto suyo pero no dejaba de ser un metijón, logrando que algunos se sintieran molestos por no entender su interés o considerarlo una curiosidad malsana.
Llegó a ser tan meticuloso con el inventario o lista que hacía figurar en ella hasta los elementos más insignificantes de escaso tamaño y valor. Revisaba constantemente las existencias y me involucraba en ello. Cuando se convirtió en una auténtica manía dejé de ayudarle; había pasado del pasotismo a la preocupación excedida.
-Antes yo era feliz, – me decía – sólo miraba la tierra y sabía qué hacer, le daba lo que necesitaba y respondía agradecida. Ahora tengo que mirar por muchos, guardar, contar y repartir. Demasiada responsabilidad.
-No te lo tomes así ni te preocupes en exceso, – le aconsejaba – además ya le has cogido el tranquillo.
-Ya, pero…
-¿Qué te preocupa ahora?
-¿Tengo motivos para estar agradecido? – cambió de tercio.
-Lo importante es lo que tú pienses. Pero sí, creo que al menos debes apreciar lo que han hecho por ti.
-El caso es que no sé qué hacer para demostrarlo. A decir verdad, tengo una idea, me la sugirió mi mujer. No me convence pero no se me ocurre otra.
Me la contó y me pidió que lo acompañara. La primera tarde que salimos a Oviedo tomamos el autobús que solía coger a diario y llegamos a casa del capitán. Sólo pensar que él pudiera estar en casa me ponía nervioso. Para colmo el perro vino a saludarnos nada más cruzar la puerta del jardín. Seguido de él, Alejo se movió rápido cortando flores que iba acumulando para formar un ramo, las ató con un cordel, lo depositó en la mesa del porche y puso debajo la nota que llevaba arrugada en el bolsillo.
«Gracias por tantas cosas: por ser la mejor cocinera, la mejor contando chistes y la mejor persona. Alejo el jardinero» decía la nota. Salimos de allí perdidos de babas del perro que no paraba de saludarnos. Menos mal que no ladró.
En el autobús pregunté qué era eso de los chistes.
-¿Cuál es el colmo de un jardinero? – me propuso. Pensé un poco y me encogí de hombros.
-Regar las plantas de los pies. Lo contó ella, todos los días contábamos chistes.
-No, el colmo es regalar a alguien lo que ya es suyo.
-Algo puse yo, ¿no crees?
Tuve que reconocer que la idea tenía su aquel y no dejaba dudas en cuanto a su gratitud.
-Mi padre usa un refrán: «De bien nacido…
-Es ser agradecido» – completó – Mi padre también me lo enseñó.