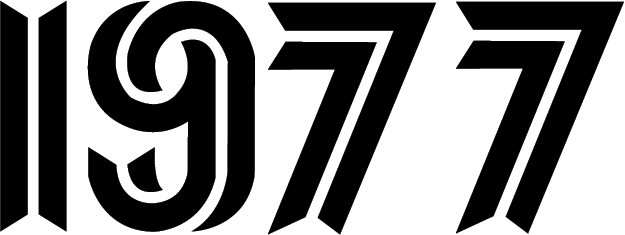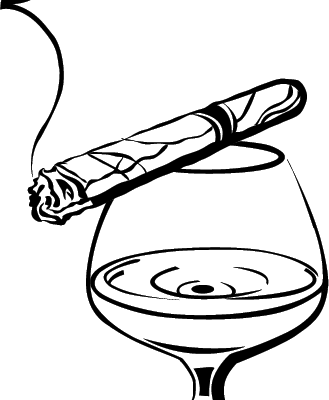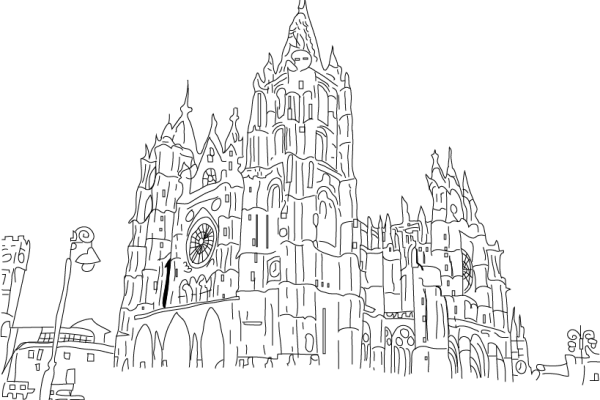En cualquier compañía el soldado tenía lo único a lo que podía poner el adjetivo posesivo: la litera y la taquilla.
La taquilla se cerraba con candado y la llave se llevaba colgada del cuello. Tampoco se podía considerar de absoluta propiedad o intimidad, estaba a disposición de cualquier superior que ordenara abrirla para echar un vistazo o registrarla. Así que procurábamos tenerla ordenada. El concepto de orden era muy variado y llevarlo a la práctica en esta taquilla chocaba con las características de ésta: alta, estrecha y con sólo una leja, lo que obligaba a utilizar el hacinamiento por estratos y que el orden consistiera en tener memorizado qué cosas había en cada estrato.
Lo que allí se guardaba era la ropa y los útiles de aseo, los documentos y el poco dinero, el tabaco y las revistas, la revista más bien: Interviú había llegado a los quioscos cargada de imágenes prohibidas, censuradas, hasta hacía un par de años. Ninguna taquilla que se preciara podía prescindir de un número de aquella «atractiva» revista que todos comprábamos por los artículos tan bien construidos.
Al abrirla, me refiero a la taquilla, el soldadito dirigía la vista a la puerta, por dentro. Y si la revista era común, difícil era que faltase un calendario pegado en la puerta, era seguro que allí se encontraba. Y no es que no supiéramos la fecha o que ésta tuviese alguna importancia pues allí un día era calco de otro, se llamase lunes o domingo. Del calendario iban cayendo los días pasados, tachados sin piedad con bolígrafo, lápiz o rotulador. La operación se hacía antes de irse a la cama, regodeándose en la cuenta de los días restantes. Había que asegurarse de que era la última, debía serlo para dormirse con la imagen de anotar en el haber un día, sumarlo al total pagado y restarlo del capital pendiente.
No eran importantes los días acumulados aunque eran éstos los que distinguían al mísero recluta-chivo-novato del soldado veterano. Los importantes, los que más conversaciones y frases hechas suscitaban eran los que faltaban por cumplir.
«¡Anda que no te queda mili!» se utilizaba a modo de saludo, de despedida o en medio de una conversación muchas veces sin venir a cuento. Era todo un placer poder dirigirla a otro y todo un fastidio recibirla intentando poner buena cara.
«No te quedan guardias ni na» es un sucedáneo de la anterior, mas con ésta debías tener cuidado de a quien se la dirigías porque había gente rebajada de este servicio. Era mucho más seguro cambiar guardias por chuscos para no pillarse los dedos.
«Te queda más mili que a Cascorro» era parecida a las anteriores y se utilizaba mucho, mas nadie sabía quien era Cascorro ni por qué le quedaba tanta mili. Hasta que un madrileño supo explicarlo de manera confusa. A nosotros se nos quedó que Cascorro era un pueblo de Cuba donde el ejército español tenía un fuerte que defendía contra las milicias cubanas; entre los soldados españoles surgió un héroe por realizar una hazaña suicida de la que salió con vida. A su muerte el Ayuntamiento de Madrid le erigió una estatua en la plaza de Cascorro de Madrid. Y allí quedó el hombre vestido de militar con el fusil al hombro y su bayoneta calada, con una mili larguísima, eterna, por delante.
«Te queda más mili que al palo de la bandera» no dejaba dudas.
«Ochenta y siete días y estaré «lili»» se decía como desahogo, a puro grito para que se enterase toda la compañía.
«Ochenta y seis días y tendré la «blanca» en mis manos» era otra variante que se gritaba tras tachar otro día del calendario y haber echado cuentas.
Las primeras eran empleadas para fastidiar a quien veía lejos el fin, las últimas para dar envidia haciendo ver que ese fin estaba cerca para quien las usaba.
Tal era la obsesión que se tenía con la cercanía o la lejanía de esta fecha, la de la libertad, que muchos necesitaban tenerlo presente y recordarlo a lo largo del día. Para ello se acogían a varias modalidades: había quien anotaba el número en la palma o en el dorso de la mano, quien lo escribía en un papel y lo pegaba en la gorra por dentro, quien lo escribía en el paquete de tabaco o quien utilizando tecnología punta utilizaba la alarma de su Casio para que el número quedase grabado y poder así ser consultado: por ejemplo si quedaban cien días se fijaría la alarma a las 01:00
Sucedía que alguien llegaba a pronunciar estas frases con cifras por debajo de diez. Entonces se le veía con cierta aureola, caminaba por cinta transportadora, parecía que su imagen se iba diluyendo y, a la hora de tachar otro día de su calendario, lo pensaba dos veces y lo hacía hasta con lástima, lamentando que esta acción tan placentera se fuese agotando.
Cuando tanto se desea el paso del tiempo es cuando la sensación de lentitud se agudiza. Sin embargo esa obsesión era patrimonio de todos, contagiosa e inevitable. Lo peor que podía pasar era perder el calendario con las tachaduras como muescas; es verdad que era fácilmente sustituible pero no era lo mismo, en el otro se había volcado el sufrimiento de un día, la rabia contenida, las palabras ahogadas, las incomprensiones olvidadas y las expectativas frustradas. Ese calendario era la hucha de los horrores guardada en taquilla alquilada, cerrada con llave que colgaba del cuello sobre tu pecho.