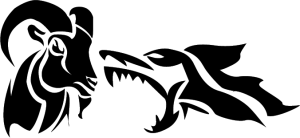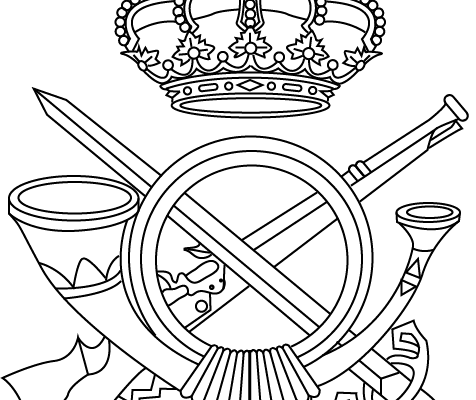Habíamos pasado frío durante nuestra estancia en León. Este dato fue lo más significativo de todos por haber sido una constante por el día y por la noche, en el interior y en el exterior, con o sin nieve, con o sin lluvia, abrigado o no. Llegamos en Octubre y el 24 de Diciembre partimos hacia Oviedo. Vestíamos el traje de bonito, estábamos nerviosos y no lo ocultábamos, era lo desconocido lo que nos mantenía en tensión.
Era nochebuena y por nada lo parecía, el autobús era una nevera verde, rebotante y apestosa. Sin embargo, resultó ser lo mejor de aquella noche maldita, más nos hubiera valido pasarla allí en un viaje indefinido. Con el petate al hombro, franqueamos la puerta del cuartel, una enorme y antigua edificación inhóspita y oscura.
Sin saber por qué, todos mirábamos hacia arriba, quizás sorprendidos por la gran altura a la que se encontraba el techo. De allí arriba, de las plantas superiores, llegaban los saludos de bienvenida lanzados a gritos con música de silbidos:
-¡ Chivo, chivo, chivo! ¡Os vamos a matar!
Miré a Alejo, nos encogimos de hombros, no estábamos seguros del significado que querían darle pero intuimos que tenía que ver con nuestra condición de bisoños, de recién llegados. En la vida civil la bienvenida lleva consigo una atención especial para que el recién llegado se sienta cómodo, en la militar te dejan bien claro que eres un novato, un chivo expiatorio, una cría indefensa que puede esperar sólo mofa y humillación por parte de los veteranos. Todo con el apoyo, si no con la connivencia, de los oficiales que hacían la vista gorda para que estos soldados se endurecieran y echaran mala leche, odio, rencor y ganas de venganza. Lo conseguían porque éstos mismos que estaban siendo maltratados pasarían a ser maltratadores sin memoria.
Un sargento sonriente nos condujo al comedor. Éramos los únicos comensales, no teníamos ganas de hablar ni de comer, teníamos un nudo en el estómago y otro en la garganta. Ahora sí que eché de menos esa voz oportuna que otras veces nos sacó del más absoluto desánimo, esa que nos hacía pensar en que «no sería para tanto»; pero ni esa voz estaba dispuesta a hacerse oír.
La cena era abundante y propia de la nochebuena en cualquier hogar de España. Pero habíamos llegado tarde y estaba fría. Lo agradecimos, con tal de no estar con nuestros nuevos compañeros. Nunca había probado la trucha, aquella rellena de jamón estaba muy buena. El vino, sin embargo, era muy malo o a mí me lo pareció. Aunque no tan malo, al menos sirvió para soltar la lengua y construir la frase que iba a provocar la primera risa entre aquellas grises y sucias paredes.
-En nuestra tierra seríamos chotillos – dijo alguien refiriéndose a la palabra «chivo» con la que nos habían bautizado. Pero aquella noche no depararía más motivos de alegría.
No teníamos prisa, queríamos retrasar el encuentro lo máximo posible. El sargento nos dejó veinte minutos tras los cuales nos presentó la urgencia, la misma que presidiría nuestra vida en aquel sitio. Nos llenamos los bolsillos con mantecados y mazapanes, agarramos los petates y a correr.
Nos distribuyó por las compañías entre los gritos de júbilo y los silbidos como fanfarrias. El sargento no se molestó en acallar el escándalo para hacerse oír cuando leía los nombres en la puerta de cada compañía.
Alejo y yo fuimos a parar a la 3ª. Lo primero que aprendimos fueron los nombres del capitán, el teniente y el sargento. Éste nos abrió una ficha. Preguntaba el primer apellido y se armó una buena cuando le di el mío que se utilizaba también como nombre.
-Andrés.
-Tú eres idiota, te he preguntado el apellido, no el nombre.
-Es su apellido – intervino Alejo.
-¿Quién te ha preguntado a ti? – miraba a mi compañero al tiempo que se levantaba para ir en su busca apartando a los demás con ambas manos para abrirse camino. Cuando llegó a su altura se paró en seco, se había encontrado con un soldado que no sentía de igual forma y lo manifestaba con descaro.
-¿Quién? – le repitió.
-Sólo quería ayudar – respondió Alejo mostrando una calma inusual ante aquel mastodonte, bajito y gordo, con barriga que se desparramaba hacia delante.
Sorprendentemente lo dejó en paz. Volvió la vista a mí, se me acercó, pegó su cara a la mía y gritó:
-Primer apellido, primer apellido, primer apellido – repetía poniéndose cada vez más colorado y ronco. Se ponía de puntillas pero, incapaz de mantener el equilibrio, volvía a hacerse pequeño y entre tanta intermitente estatura esperaba mi respuesta. Lo primero que se me ocurrió fue que ya tenía una idea bastante clara del malentendido, después lo deseché al verlo subir y bajar, incapaz de contenerse.
Sopesé qué sería más conveniente, si repetía el primer apellido me comería y si decía el segundo faltaría a la verdad. Metí la mano en el bolsillo y saqué el carné, lo puse sobre la mesa y repetí el primer apellido. No dijo nada, escribió levantando la cabeza por si alguno se atrevía a reír.
-El tuyo – se dirigió al siguiente mientras despejaba la mesa tirando mi carné al suelo. Me agaché a recogerlo mientras se oía «Pérez». ¡Qué suerte tienen algunos!
Nunca olvidaré esta situación por lo cómica y absurda. Nos sirvió para conocer al sargento y acordarnos del que tuvimos en el CIR; no tenían nada que ver.