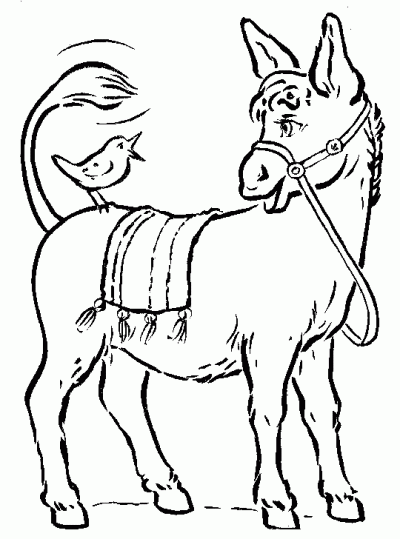A la hora del cierre, el jugador salió del garito, justo al amanecer, justo para abrir su negocio.
A la hora del cierre, el jugador salió del garito, justo al amanecer, justo para abrir su negocio.
-Nadie más puntual que usted, doña Luisa – dijo a la mujer que esperaba, una anciana llena de energía con la que ponía en pie a dos nietos y los alistaba para ir al colegio.
-Pues usted no me va a la zaga. ¿Le ayudo a levantar la persiana?
-¿Está de coña?
-Lo veo muy desmejorado. Por eso.
-Me apañaré solo, gracias. – Doña Luisa le caía bien pero no le gustaba que se metieran en su vida.
El mostrador lucía repleto de bollería y las estanterías de atrás mostraban barras de pan de todas las formas, tamaños y tuestes. Doña Luisa puso encima la bolsa de tela con la palabra «pan» bordada. Él la llenó con las barras y los bollos de azúcar que solía llevarse, le cobró, ella llevaba el importe exacto, la despidió y entró en la parte del horno. Sintió un nudo en el esstómago. No era la primera vez que pasaba por este trance pero no podía evitar preocuparse.
-Hola cariño. – Su mujer le daba la espalda, se ocupaba en la amasadora para una segunda hornada. No se volvió, lo ignoró, lo dejó inmóvil sin saber qué hacer, se lo merecía.
Decidió darse una tregua; ya se había anunciado, había saludado recibiendo el primer desaire, así que esperaría para el segundo intento. Vació los bolsillos de la chaqueta y del pantalón y depositó en la mesa el paquete de tabaco, el encendedor, varias monedas y la cartera. Echó un vistazo al fajo de billetes sin contarlo; no le había ido mal pero no le preocupaba en exceso: ganar o perder no le afectaba, jugar era lo único importante. Solía decir que uno se hartaba de todo, de comer, de beber, de… todo, pero no de jugar: podía permanecer varios días con sus noches jugando sin que su interés por el juego cesara.
Cuando se casaron, sus amigos esperaban en la puerta de la iglesia con los bolsillos repletos de barajas. A la salida de la pareja echaron al cielo cientos de cartas que cayeron sobre sus cabezas ante la sorpresa de algunos invitados por parte de la novia. Ella lo sabía, mas tenía la esperanza de que cambiara. Las primeras veces, las peleas de madrugada fueron apoteósicas, auténticos escándalos. Poco a poco fueron cambiándose por silencios: ella aprendió que le dolían más y no le daba ocasión de disculparse o de dar explicaciones bizantinas; también aprendió que su marido estaría dispuesto a renunciar a cualquier cosa que le pidiera menos al juego.
Ella trabajaba por la noche amasando y horneando. Le encantaba su trabajo, había aprendido el oficio de sus padres pero no le gustaba hacerlo sola. El resto del día él se ocupaba de todo y, por la noche… ¡a jugar!
Era un jugador silencioso, si la mano no era buena la tiraba y así una tras otra si hacía falta; nada de alegrías mientras las cartas no llegasen. Por esa razón terminaba la noche con ganancias excepto raras ocasiones. No le gustaba montar partidas con amigos a menos que no apostaran dinero, participaba en las que surgían con jugadores que acudían buscando lo mismo que él pero que terminaban siendo víctimas de su euforia, del no saber esperar su oportunidad, de la noche tan larga amenizada con alcohol.
No necesitó volver a donde ella estaba. Al volverse la encontró en la puerta, apoyada en el marco. Lo observaba con el segundo reproche en la mirada, las manos en el bolsillo del mandil. Avanzó hacia él, lo apartó con suavidad, cogió la cartera y sacó de ella los billetes con un rápido movimiento volviéndola a dejar en la mesa. Salió mientras guardaba el dinero en el bolsillo. Se sintió mejor, que ella supiese que había ganado descargaba el peso de su conciencia, lo justificaba si eso era posible.
Sabía que ella había pensado abandonarlo en varias ocasiones y esto lo asustaba, no lo habría superado. Pero el juego anulaba su voluntad, por mucho que se lo propusiera terminaba saliendo para pasar la noche dedicado a lo único que lo llenaba. El juego lo obligaba a sacrificarlo todo, hasta lo que más quería. Ella no creía que el juego tuviese tal poder y que el único culpable era él y su escasa o nula fuerza de voluntad. Lo quería pero cada vez lo comprendía menos y se alejaba más de él.
Aquella noche se alargó demasiado. Cuando salió, el sol había asomado del todo y la anciana no estaba ante la persiana aún bajada. Miró el reloj, una hora de retraso; era la primera vez que pasaba pero se sintió mal. Subió la persiana mientras pasaban los vecinos con prisa; no quiso saber si lo miraban, estaba seguro de que así era, todos conocían su adicción y, por supuesto, simpatizaban con ella.
No había nada, ni en el mostrador ni en las estanterías. Entró en la tahona y lo recibió el frío y la oscuridad, el horno estaba apagado y la amasadora estaba limpia y quieta. Nadie trabajó allí esa noche. Visitó la primera planta y no la encontró. El momento que tanto había temido llegó al fin. Cerró la tienda, no había nada que vender. Y se dirigió a casa de sus suegros. En la puerta le alargaron un sobre y se la cerraron en sus narices. De regreso, entró en la cafetería. Pronto se arrepentió.
– Buenos días. ¿Qué ha pasado? Hemos ido a la tienda y la hemos encontrado cerrada. Hoy no podremos dar el desayuno a nadie.
-Lo siento. – Salió a la calle y se dirigió al parque, buscó un banco a la sombra, tomó asiento y sacó el sobre, lo desgarró y desdobló el folio. Leyó una primera vez saltándose algunas palabras, más detenidamente la segunda y la tercera. La letra era de ella, limpia y legible, preciosa, a él se lo parecía.
«Querido A
Me rindo. El juego me ganó la partida. Tú decidiste hace mucho tiempo pero yo no quería creerlo. Has pasado tantas noches en brazos de tu amante que me siento engañada. No comprendo como has elegido la más fea pero el amor es ciego y éste es un ejemplo más.
Ahora podrás pasar con ella las 24 horas. Si no te aburres, empezaré a creer en su poder, el que tú tanto pregonas.
Te quiero y por eso tuve tanta paciencia. Si hubiera seguido el consejo de los demás te habría dejado hace mucho tiempo.
Me voy de viaje. A mi vuelta hablaremos.
L»
¿Y ahora qué? Tetas o sopas, las dos no caben en la boca. Debía elegir y sabía de quien no podía prescindir. Era un jugador, ante todo y sobre todo. Se ganaría la animadversión de todos, la perdería a ella y con ella su trabajo, se quedaría solo. El panorama no era halagüeño. La quería, mas no lo suficiente como para renunciar al juego.
Al volver del viaje reemprendió el trabajo. Contrató a alguien para que la ayudase en la tienda. La gente echaba de menos sus elaboraciones y celebró la reapertura de la panadería. No volvió a verlo a pesar de haberle ofrecido la oportunidad de hablar. Se había ido y nadie sabía a dónde. Mil preguntas se agolpaban sin respuesta y no podía dejar de plantearlas. Una de ellas se repetía y terminó siendo la única: ¿Es más poderoso el juego o el egoismo?