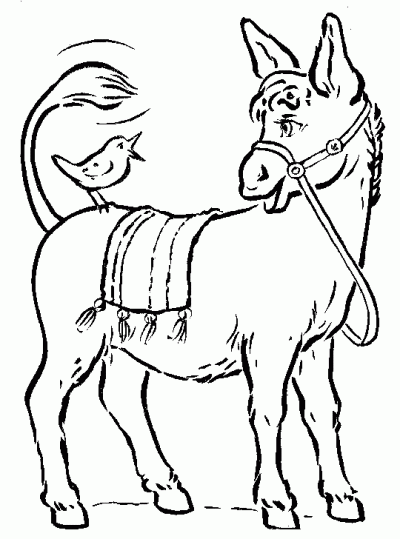No tenía respuesta para ninguna de las preguntas que le habían planteado. Se sentía desnudo ante ellas, incapaz, le invadía la vergüenza y ésta lo llenaba de cólera. Un niño en edad escolar las habría respondido sin dudar. Lo habían enfrentado a la verdad, hubo de reconocerlo para sí, era un ignorante, casi analfabeto. Nunca le había preocupado lo más mínimo y a veces llegó a enorgullecerse; su desinterés por el aprendizaje de cualquier disciplina provocaba la admiración de sus compañeros, unos por afinidad y otros por miedo; le proporcionaba el liderazgo de cualquier grupo y quien osaba discutirlo terminaba saboreando el polvo y su propia sangre. Si lograba todo eso tan fácilmente, ¿para qué ser como los adultos le aconsejaban?
Ahora intentaba acceder a un mundo que él mismo había rechazado burlándose y alejándose, un mundo que no tenía sitio para nadie como él aunque prometiese sin credibilidad, la que perdió hace tiempo, demasiado. Ni él mismo entendía ese empeño por pertenecer al clan de los «estirados», de los hombres con uniforme. Entraría por las malas, sin prepararse para responder a cuestionarios; como él no podía adaptarse se tendrían que adaptar los otros a él como, por otra parte, había ocurrido siempre.
Adquirió un traje a medida que no pagó: el sastre decidió regalárselo. Y unos zapatos, una corbata, una camisa y hasta los calcetines. Se miró al espejo y no se vio ridículo sino elegante. Su imagen era ahora la idónea para lo que pretendía. Se acercó a su instituto, al que había asistido forzado por la ley hasta que cumplió los dieciséis; la estrecha puerta, que tantas veces había cruzado a paso ligero para salir y con mucha calma para entrar, seguía siendo la misma pero reparó en ella por vez primera; intentó recordar a sus profesores sin éxito, tan solo recordaba al director y al jefe de estudios, con ellos habló largo y tendido, no imaginaban que era tiempo perdido, ¿o sí?. Preguntó por ellos; los conserjes no eran los mismos pero lo llevaron de inmediato al despacho del director. Le extraño sobremanera, pensó que el traje había cumplido su función, sin duda estaba bien cortado.
Fue recibido enseguida. El director le ofreció su mano que estrechó. Respondió mecánicamente al «¿cómo está?». Se presentó como antiguo alumno y preguntó por el director en aquellos años, los que desperdició sin dejar resquicio a la esperanza.
– Ya no forma parte de la plantilla de profesores. Se jubiló. Si yo puedo ayudarle…
-Gracias. Sólo quería saludarle. Guardo un buen recuerdo.
-Me alegro; seguro que él lo recuerda con cariño.
A punto estuvo de responder «lo dudo» más se contuvo a tiempo.
-Igual usted puede hacer por mí lo que iba a pedirle a él. – No esperó respuesta – Quería ayuda con mi currículo.
-Por supuesto. Le daré un formulario para que le sirva de guía.
-No,no. Quiero que lo redacte usted.
-Pero no tengo…
– No hay pero que valga. Lo quiero ya.
-Está bien. Necesito saber sus estudios, cursos, conocimientos de idiomas, etc.
-Nada de eso. Invéntelo y asegúrese de que me den el trabajo. – El tono de voz no cambió.
Media hora después salía de allí con lo que había ido a buscar dejando atrás cualquier recuerdo que le hubiera pesado como una losa.
Una hora después estaba frente al mismo tipo del cuestionario; echó, con un movimiento de muñeca de dentro afuera, el currículo sobre la mesa y se sentó sin ser invitado. Miró la cara de sorpresa del gerifalte aquel y supo que había ganado el pulso.
-Deme el trabajo acorde con lo que pone ahí. No haga nada que pueda perjudicarme. Sé donde vive y conozco el colegio de sus hijos.
Una hora después estrenaba despacho y le presentaban a su secretaria.
Asunto arreglado. Había entrado en la nómina de esta empresa. Llamó a su secretaria. Le encasquetó la pregunta, así, sin anestesia.
-¿En qué consiste mi trabajo? – Se la repitió.
– Pues verá…Su trabajo es la relación con los clientes más importantes, lograr que ellos sigan con nosotros y conseguir que otros se incorporen a nuestra cartera de clientes.
-¡Chupado! Puedo ser muy convincente.
Un mes después él y su eficiente y mona secretaria habían engrosado esa cartera con sustanciosos dividendos aportados por clientes convencidos. Quedaron como buenos amigos y le ofrecieron trabajo con mayor remuneración. Pero era época de cambio y se decidió por la fidelidad a su empresa, la que le había acogido sin preguntas y a la que debía agradecimiento. «De bien nacidos es ser agradecido» le había parecido oír a alguien. Lo sería.
Le dieron un nuevo despacho, éste con vistas y mucho más grande. Visitó a su sastre, le pagó los nuevos trajes y el primero, se convirtió en su cliente incondicional y le gustó verlo tan contento. Visitó el despacho de entrevistas, ese de las preguntas, alargó su mano y pidió disculpas. Su mano quedó en el aire un rato, la retiró. Se lo merecía, pensó. Mas no iba a perder la sonrisa por no haber entrado en la empresa por la puerta grande, ni tampoco por el método utilizado. No terminaba de justificarlo y se propuso resarcir el daño. Ni él mismo se reconocía.
Todo ocurría demasiado deprisa, sin tiempo para asimilar nada. No pensaba en los obstáculos y si se presentaban, cosa harto frecuente, actuaba por instinto y salía adelante. Sus interlocutores, testigos divertidos de sus evidentes limitaciones, admiraban la habilidad innata para salir de todos los imprevistos triunfante, admiraban la calma con que los enfrentaba y la osadía propiciada por la ausencia de miedo. Más parecía un inconsciente que un ejecutivo. Su secretaria era compañía indispensable en cada reunión, se celebrase en la oficina, en el restaurante o en la sauna; traducía, calculaba, consultaba y presentaba todos los datos para tomar decisiones acertadas. Mas él ponía el encanto, la sonrisa, la simpatía, el agrado, el don de la oportunidad, del empleo de las palabras acertadas, las justas y necesarias, la disponibilidad sin horarios, la relación acertada y apropiada para el cliente en cuestión.
Pidió un mejor sueldo para su compañera de trabajo y el traslado a su oficina del entrevistador. Lo consiguió sin insistir. El responsable de la contratación hasta ese día era un psicólogo que prestaba un buen servicio a la empresa, incluso cuando contrataba en contra de su voluntad. Se reveló igualmente eficaz analizando a los clientes antes de las reuniones con ellos. Formaban un buen equipo, la colaboración entre ellos abarcaba hasta la confidencialidad y la complicidad.
Se convirtió en una máquina. El único aliciente de cada día era el trabajo y cuanto más tarde se alejase de él más seguro y satisfecho se sentía, convencido de que era lo único que valía la pena. Conoció a su jefe más inmediato cuando fue llamado al despacho de éste. Estaba jugando al golf, eso lo había visto en las películas. «Es un fantasma», pensó.
-Dígame, ¿el curriculo que presentó tiene algo de verdad? – preguntó sin levantar la vista para mirarlo
-¿Tiene alguna queja de mi trabajo? – La bola salió impulsada con demasiada fuerza yendo a parar a la pared de enfrente.
-Ninguna. – Colocó una nueva bola sobre el fieltro verde. – Nos resulta contradictorio su eficacia en el trabajo con su escasa preparación.
-¿Va a despedirme? – La bola entró en el hoyo llorando
-Todo lo contrario.- Introdujo el palo en la bolsa y le indicó que tomase asiento. – Le ofrezco la dirección de un grupo más numeroso para rentabilizar así su tiempo.
-Trabajo bien con mis colaboradores y nos bastamos para hacer la tarea que nos proponen. No quiero abarcar más.
-Ya. El que mucho abarca…
-Poco aprieta. Ése sí me lo sé. El trabajo espera; si no le importa, volveré a mi despacho. – Decidió ser él quien diese por terminado aquel asunto. Se levantó, miró a su jefe que no dejó ver su malestar y salió. Fue la primera y la última vez que se vieron. Mientras bajaba por las escaleras se preguntó si su jefe habría incluido en el currículo la destreza para el golf y también qué habría incluido en el suyo el amable director de instituto.
Entró en el despacho con la cara seria, la que nunca mostraba, cerró la puerta y les pidió que se sentasen con él en la mesa de reuniones. Les sirvió un café, sabía como les gustaba.
-¿Qué le pareció el jefe? – preguntó ella.
-Juega al golf en el mismo despacho. Incluso cuando recibe a alguien. – Se sentó depositando la taza ante él.
-¿Qué les parezco yo? – Los miró, no le rehuyeron la mirada pero permanecieron en silencio. – Por favor.
-Es usted un buen jefe – dijo el psicólogo, cortante.
-Hace muy bien su trabajo – dijo ella igual de escueta.Bebieron de sus tazas y jugaron con ellas como si necesitasen del calor para calentar las manos.
-Ustedes también. ¿ Y en lo negativo?
-Trabaja demasiado.
-Y ustedes también por mi culpa. ¿Qué más? – Fijó la vista en él.
-Usted no está preparado para este trabajo. – Calló.
-Continúe
-Pero obtiene resultados muy satisfactorios y eso es lo que importa.
-¿Se encuentran bien trabajando conmigo? – El silencio fue elocuente. – Vaya, me pasa por preguntar. Veo que no podemos sincerarnos, quizás por la falta de costumbre. Aunque sea por escrito, si les resulta más cómodo, quisiera su opinión sobre cómo mejorar, pero sepan que no pienso renunciar a contar con los dos.
Al llegar la hora del almuerzo, el psicólogo esperó a que saliera su compañera. Se colocó frente a él, muy cerca.
-¿Sabía cuál era mi domicilio y el colegio de mis hijos?
-Ni siquiera sabía si tenía hijos. Sólo quería conseguir el trabajo a toda costa.
-No los tengo. – Observó como abría los ojos, sorprendido. – Lo propuse para este puesto con un informe muy favorable. Estaba lleno de curiosidad y quise verlo fracasar. Hubiese apostado todo por su derrota. Me sorprendió su capacidad para salir airoso de situaciones incómodas y el empleo de recursos oportunos y sensatos. Me desconcertó que me pidiese perdón y que solicitase mi traslado. Pero no me gustó nada su amenaza, aunque no tuviese intención de ejecutarla. Supongo que me consideró un cobarde.
-Yo también aposté con un farol. Al dejarme ganar la mano lo catalogué prudente, tenía mucho que perder. Cuando no aceptó mis disculpas se ganó mi respeto y por eso quise que trabajase conmigo.
-Todo aclarado entonces. – El psicólogo dio por acabada la conversación y se dirigió a la puerta.
Claro y diáfano. Contaba con dos excelentes colaboradores, pero nada más. En el nuevo mundo, en el que había entrado empujando sin tacto, las relaciones se basaban en algo más que la ostentación de fuerza y la intimidación. Lo habían puesto en su sitio, no podía pensar que ser su jefe o conseguir para ellos mejoras laborales podía granjearle su amistad. Habría de ganarla demostrando merecerla y abandonando métodos detestables.
Comenzó por su formación. Dedicaba horas a la lectura, asistía a una academia de idiomas y recibió sus primeras clases de golf. Perdió la obsesión por el trabajo, supo regularlo tomando descansos y respetando los horarios a menos que fuese preciso alargarlos. Tras un año en la empresa había aprendido lo que no supo ni quiso aprender en las aulas, en el día a día de su aburrimiento en ellas. Llegado a este punto, intentó valérselas por sí solo, acudió a reuniones con clientes sin la presencia de su equipo y fracasó estrepitosamente. No estaba preparado y ni con diez años en academias conseguiría, a estas alturas, estarlo. Valía para lo que valía, lo que no le costaba esfuerzo, lo que salía con espontaneidad.
Tenía un «título», un don, regalo por su nacimiento; hizo uso y abuso de él durante toda su vida, mas no se preocupó de llenar la maleta, le gustaba viajar con lo puesto.
En este viaje y en este mundo se sintió desnudo, aun después de acumular trajes y más trajes. Dejó que las maletas las siguiesen llevando otros para tomarlas prestadas por un módico alquiler e intentó llenar un vacío de años, profundo y triste, con ecos de reproches de las voces familiares y amigas.
Aprendió muchas cosas muy tarde, conocimientos indispensables que despreció cuando era el momento. Respetó a todos, a cada uno por sus valías, ofreciendo y prestando las suyas a quien las necesitase.
Proveniente de un origen incierto, tras una travesía errática, echó anclas en el nuevo mundo, bajó al muelle y caminó esta vez con rumbo conocido.