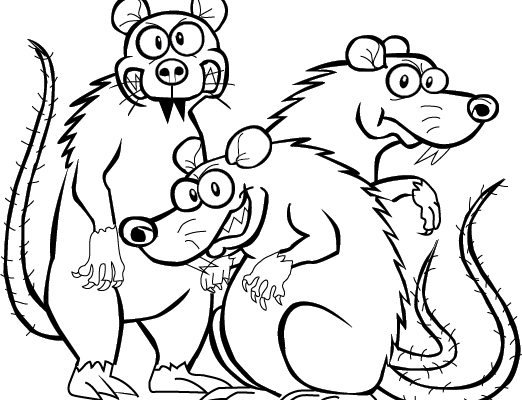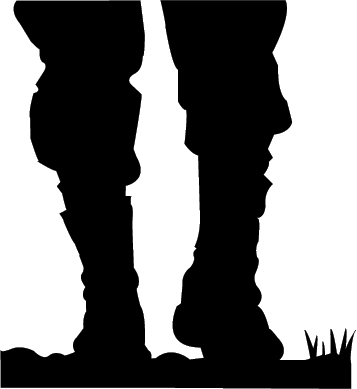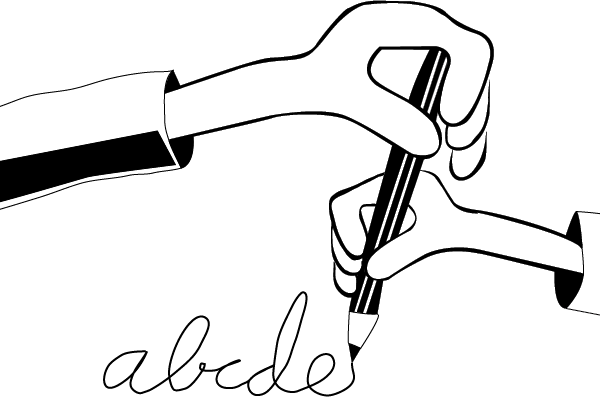Malo era lidiar con el sargento a campo abierto cuando se hacía cargo del mando y se le subía a la cabeza; entonces él aprovechaba para saldar cuentas pendientes abusando de la autoridad prestada. Sin embargo, era mucho peor permanecer con él en una especie de taller con mesas altas y taburetes. Si de algo podía presumir el taller era de espacioso y se prestaba a correrías y visitas de una mesa a otra; él pretendía que nadie se moviese de su sitio convirtiendo en un reto cubrir la distancia entre taburetes sin que se diese cuenta. Llegó a hacer planos de la situación, cometiendo la torpeza de encargárselos a otro. Las discusiones eran lo único divertido, eso y el verlo en alerta y vigilante.
En algún momento que no recuerdo llegó a darse por vencido, se sentaba en su mesa situada sobre una tarima de madera desde la que oteaba a los peones que, ahora, se situaban en el tablero a su antojo. Estaba contento de su decisión y convencido que el cerrar los ojos le iba mejor, recordó lo que decía su madre, aquello de «ojos que no ven…» Eso sí, lo que no iba a tolerar era que no hubiese correspondencia: igual que él practicaba el «dejar hacer» esperaba que lo dejasen en paz.
Parecía esto lógico y se las prometía felices, mas no contaba con el tedio que iba a ser el causante de numerosas situaciones que interrumpirían su solaz y su descanso. Para vencer el aburrimiento el ejército enemigo le dirigía ataques fulgurantes, esos de golpear y retirarse a la trinchera.
-Mi sargento, no sé dónde va esta pieza – dijo uno con la mano levantada.
El sargento ignoró la pregunta haciéndose el sueco. El soldado se levantó entonces con la pieza para depositarla en la mesa del sargento.
-Ésta es la que le decía, mi sargento.
El sargento miraba la pieza y después al soldado.
-Ahora iré a su mesa – le decía con la intención de olvidarlo. Pero le llovían nuevas peticiones desde otras mesas, unas basadas en dudas reales y otras pretendiendo sólo incomodarlo. Perdía los nervios y reaccionaba enfrentándose a todo el que demandaba su presencia.
-A ver, tú ¿eres tan torpe que no sabes donde va esto? Piensa, hombre, piensa.
-Pero, mi sargento, si ya he pensado.
-¿Eres tonto o te lo haces? Te he dicho que pienses.
-¿No será que usted tampoco lo sabe?
Lejos de molestarlo, gustaba de demostrar sus habilidades en público. Si alguien era un experto consumado en armas éste era el sargento y nos preguntábamos por qué no era capaz de enseñar a otros.
Cogió la pistola y la montó en segundos parándose en la pieza de marras.
-¡Aquí va, so pedazo de atún!. Ahora vuelve a desmontar y a montar.
Ahora le llovían las peticiones, sinceras o no. Él volvía a su mesa cargado de dignidad y la cabeza muy alta como el torero que, mirando al tendido, recoge vítores y aplausos; con una diferencia, el sargento no estaba decidido a repetir la faena. Volvía a enfadarse y buscar una víctima, un soldado aburrido con ganas de jaleo.
Sin embargo todos los enfados del sargento y lo divertido que podía resultar verlo cabreado no compensaban el hastío de sus clases. En ellas se aprendía sobre armas cuando faltaba y lo sustituían.
Una tarde se empeñó en dar una clase magistral y, por una vez que quiso no pudo. Como siempre, no explicó nada previamente, agarró el subfusil y lo despiezó, colocó cada pieza en el lugar del tablero con su nombre. Fue más allá y, en un alarde de inspiración pedagógica, dio a cada pieza el número de orden para montarla. Siguiendo escrupulosamente el orden dio por hecho que estaría montado en tiempo record. Mas llegado a un punto algo no encajaba; la desmontaba y lo intentaba de nuevo hasta que, perdiendo la escasa paciencia que le caracterizaba, soltaba tacos culpando a las piezas primero y después a los que estaban cerca acusándolos de haber trastocado el orden.
-¿Puedo intentarlo yo, mi sargento? – El que hablaba había demostrado en varias ocasiones su torpeza con las manos. Así que el sargento, a punto de explotar y previendo el fracaso del manazas, cedió su lugar a éste que, arremangándose, lo intentó consiguiéndolo. Por supuesto recibió los aplausos de sus compañeros acompañados de los silbidos de rigor que volvían literalmente loco al sargento. Tocado en su amor propio y sin pararse a pensar lo intentaba y lo intentaba sin apercibirse de que siempre hacían desaparecer la misma pieza.
No teníamos gran afecto al sargento pero algunos pensamos que ya estaba bien. Cuando el sargento estaba a punto de rendirse sin saber qué decir y qué hacer ante una tropa dispuesta a reírse de él habiendo fallado en lo único que se le daba bien, apareció Alejo. Cogió la pieza de las manos de quien la hacía aparecer y desaparecer y se acercó al sargento.
-Pruebe ahora, mi sargento. – Sabía que éste no iba a confiar en él por muchas razones pero nos acercamos más dándole ánimos.
Lo hizo y salió del apuro.
Durante un par de semanas conocimos a un sargento diferente, atento, paciente, resolviendo dudas, respondiendo a las preguntas. Pero le iba la marcha y echaba de menos a la persona que era, al refunfuñón que llevaba dentro, al mal soldado, al intratable, desconfiado, rencoroso y vengativo. Durante dos semanas fue quien podía y debía haber sido. No entendí ese empeño por estar al revés y menos si eso implicaba una relación llena de conflictos.