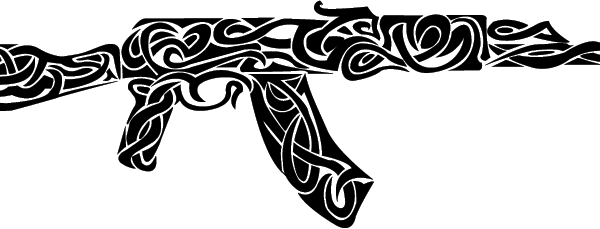Si no era lluvia era niebla, el caso es que no veíamos el sol.
De todo se harta uno y no porque deja de gustarte sino porque echas de menos otras cosas de las que prescindes a la fuerza.
Venía de una tierra, Almería, que destaca por su luminosidad, por un número de días de sol muy cercano al pleno, por una sequía crónica. Y la abundancia de todo esto me llevaba a desear días de lluvia o, al menos, días nublados en los que especular con la lluvia; pero éstos eran tan pocos que eran los más codiciados.
Aquí todos los días eran lluviosos y nublados, oscuros. Ahora echaba de menos la luz y el calor del sol. A veces lo intuía, sabía que las nubes no estaban ahí para servir de cortina que se interpusiera, mas otro obstáculo se entrometía: la niebla.
La misma que en Covadonga nos impidió ver los lagos de Enol y Ercina, la misma que nos ocultaba de las miradas de nuestros vigilantes, porque algo de bueno había de tener.
La disfrutamos durante dos semanas y nos procuró días distintos: no subíamos al Naranco para hacer prácticas de tiro por razones obvias y se sustituían por otras actividades. Como la imaginación no era de lo que podían presumir en el ejército, acudían una vez más a la instrucción. Ya nos salía por la tapa de los sesos, la odiábamos, la ejecutábamos mecánicamente, pensando en otras cosas mientras oíamos el martinete de los dos números: uno,dos, uno, dos…
Quienes debían dirigirla estaban más hartos que nosotros y la dejaban en manos de los cabos, cada uno mandando un pelotón. Nosotros no teníamos don de mando ni ganas de ejercerlo. En la niebla era más fácil, bastaba con repetir los números sin parar «uno,dos, uno, dos…» mientras estábamos sentados o tumbados hablando en susurro. De vez en cuando gritábamos «descanso» y descansábamos más.
Aquello era de risa, debíamos ocupar la mañana y lo hacíamos de aquella forma tan inútil como cómica. Al menos así lo veíamos, aunque en realidad no se veía nada. Y tan era así que cuando nos poníamos en movimiento temíamos tropezar con otro pelotón a la deriva por allí escondido.
El único momento dramático era la hora del desayuno que llegaba en un REO. El camión hacía sonar la bocina para que pudiésemos orientarnos, aparecíamos de entre la niebla, agarrábamos el bocadillo y desaparecíamos. Convencidos de la dificultad que tendría el sargento en localizarnos ni nos molestábamos en fingir más. El silbato del sargento volvía a reunirnos y, a tientas, volvíamos a la compañía.
Una de aquellas mañanas alguien olvidó el cetme y no fue Alejo que pasaba todo el día en su jardín y se ahorraba estos momentos únicos. Lo descubrió a la hora de devolverlo. A él le dio un síncope, a los demás un ataque de risa. Mas aquello era grave, según el reglamento podía sometérsele a un consejo de guerra y a la pena de muerte. El sargento, a pesar de verlo desvanecido en el suelo, no paraba de gritarle toda clase de improperios.
Cuando estuvo otra vez despabilado, el sargento lo sometió a un interrogatorio sobre el lugar donde lo dejó.
-A ver, alma cántaro, ¿cómo es posible perder un cetme? Con lo que pesa.
-No lo sé, mi sargento. Pero si voy allí lo encuentro seguro.
-Más te vale, so mendrugo. A ver, el pelotón de este zoquete que lo acompañe. Os quiero de vuelta rápido y con el arma.
-Mi sargento, déjeme acompañarlos – le pedí.
-¿Qué pasa, cabo, tiene usted una brújula especial? Ande, vaya con ellos
Llegamos al lugar desde donde partíamos, lo distinguimos por ser un gran espacio lleno de pisadas. Y empezaron las dudas, no sabían en qué dirección se movió el pelotón, así que nos desplegamos en todas las direcciones quedando uno en el punto de partida. Minutos después alguien gritó que lo tenía y volvimos todos menos el dueño del cetme perdido. Ahora había que buscarlo a él. Repetimos la operación y, al grito de socorro, acudimos para ayudar a trasladar al soldado que otra vez se había desmayado.
El sargento volvió a tratarlo de bobo y quiso mandarlo al calabozo.
-Mi sargento, el muchacho lo ha pasado ya bastante mal – intentábamos convencerlo.
-Esta bien, quitad a este atolondrado de mi vista – cedió. Ante la sorpresa general cedió.
No esperamos a que nos lo repitiera, nos fuimos de allí pitando y con el cuerpo inerte del compañero.
Sin poder dar crédito a la resolución de todo el episodio, llegamos a la conclusión de que la mente del sargento se iluminaba con la niebla.
Pero no paró ahí la cosa; tratándose del sargento ya se sabe. A su privilegiada mente no se le ocurrió otra cosa que comunicar los hechos al capitán, seguramente con la esperanza de ser felicitado por haber recuperado el cetme. Lo que consiguió fue que le cayera una reprimenda y que fuera considerado el responsable último.
El capitán llamó a Luis, el muchacho olvidadizo. Lo interrogó en presencia del furriel y con varios de nosotros pegados a la puerta entreabierta.
-Siéntese, soldado – le ordenó con brusquedad.
-A sus órdenes, mi capitán – respondió Luis balbuceando.
-Sólo quiero que me explique por qué ocurrió.
-Vera, mi capitán, nunca me había pasado esto. Me sentí desorientado, ajeno a lo que pasaba, no podía pensar con claridad. Aunque le parezca raro creo que la causa fue la niebla.
A continuación el silencio prolongado. Hasta que se oyó un golpe. Luis había caído de la silla como un fardo. Vimos salir al capitán con él en brazos. Los seguimos hasta la enfermería.
-Quédense con él y me informan cuando despierten.
Sólo pudo quedarse el furriel que, pasada media hora, volvió con Luis a la compañía. El capitán ordenó que el soldado «no volviera a enfrentarse a la niebla». Como suena.