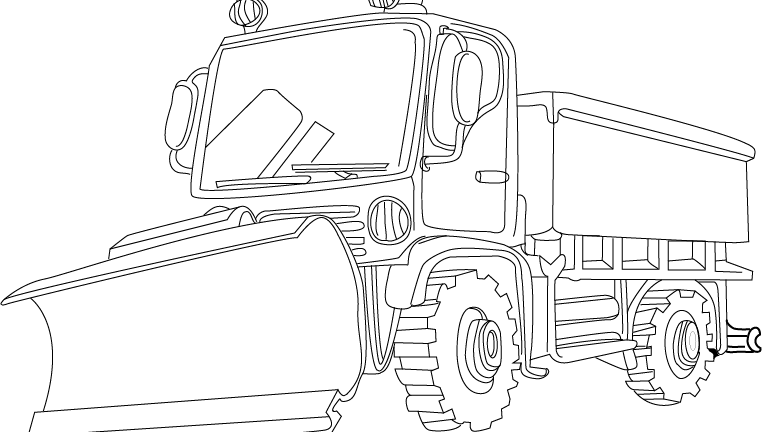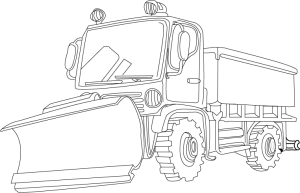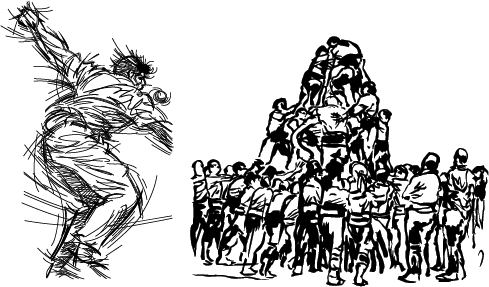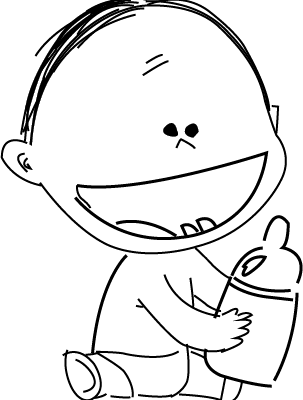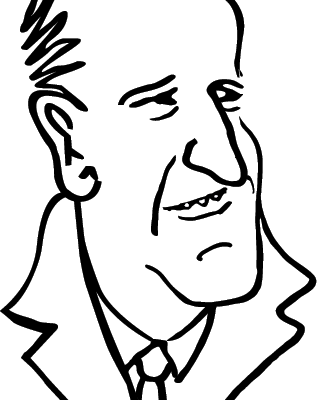Amaneció nevado. Sin embargo aquella mañana no pasamos frío. Nos mandaron a un almacén para coger palas, las había en abundancia, tantas que ninguno de nosotros se quedó sin la suya. Eran viejas y en mal estado, necesitadas de arreglos pero no era el momento de dárselos y tendrían que esperar.
-¡Rápido, rápido, moveos! – nos gritaban. Nos llevaron hasta el lugar que nos iban asignando. Codo con codo abrimos calles para llegar, desde las compañías, a los distintos edificios. La primera calle se abrió en dirección al comedor. Había que desayunar, recuperar energías para seguir despejando accesos. ¡Qué lejos estábamos de saber hasta qué punto nos iban a hacer falta esas energías y cómo íbamos a echar de menos ese calor que disfrutábamos en el comedor.
Salimos de allí, cogimos nuestras palas desvencijadas y nos dirigimos al tajo. Parecía mentira que nadie nos presionara, nos metiera prisa, nos insistiera en la manera de hacer las cosas; todos los que gritaban órdenes habían desaparecido buscando el calor que a nosotros se nos negaba. Nos soltaron allí fuera como niños que disfrutan de un juguete nuevo: muchos de nosotros no habíamos contemplado nunca el espectáculo blanco que ahora teníamos ante nuestros ojos incrédulos.
Fuimos tomando confianza y terminamos abandonando el trabajo para jugar en principio y establecer una batalla al final. Parecíamos críos pequeños ilusionados con la novedad de la nieve. Pero nuestras manos eran grandes, capaces de fabricar bolas de gran calibre, nuestros brazos largos capaces de lanzar con gran fuerza y a gran distancia. Las bolas llegaban a su destino causando, en ocasiones, enfados; pronto buscamos un blanco más cercano para acertar en él con más potencia procurando hacer daño; la respuesta no se hacía esperar.
Llegar a las manos fue cuestión de poco tiempo. Llegaron también las enemistades, los rencores, las ansias de venganza. Brotó la sangre, los ojos tomaron tintes morados y todos, sin excepción, acabamos mojados. Una locura sin visos de acabarse sino que se agravaba con cada lanzamiento y con cada impacto, con la ofensa y su respuesta. Allí no había nadie que nos ordenara pero sí sabíamos cuál era el trabajo y la hora tope. Daba lo mismo; aunque surgían algunas voces llamando a la cordura no conseguían ningún acuerdo y el trabajo pendiente seguía estándolo. Nos excedimos de esa hora y no comimos; si antes íbamos lentos ahora supimos que no terminaríamos antes de quedarnos sin luz.
Así fue, se hizo de noche antes de las seis y nos quedamos a medias. Llevaron unos cestos con bocadillos, no se les ocurrió que necesitábamos algo caliente, nos dieron quince minutos para comer y la obligación de terminar antes de irnos a dormir. No nos permitieron comer en el interior, tuvimos que hacerlo bajo los aleros, cogiendo torpemente los trozos de pan con unas manos heladas cuyas articulaciones empezaban a no responder. La temperatura cayó aún más, el frío que sentíamos ahora se había incrementado por vestir una ropa empapada.
-Si nos ponemos manos a la obra nos quitaremos el frío – propuso alguien gritando. Ni lo miramos, ¿para qué? No interesaba conocer a quien, haciendo gala de un optimismo incomprensible, intentaba dar ánimos.
En esas condiciones nos vimos incapaces pero agarramos las palas y comprobamos que, para colmo de males, la nieve se había endurecido. Nuestro esfuerzo era baldío, no avanzábamos en absoluto y las fuerzas mermaban al tiempo que la nieve era hielo. Yo no podía creer que nadie viniese a poner fin a semejante disparate. Nos habían utilizado y olvidado, abandonado. En realidad, ¿qué hubiéramos hecho dentro?, de seguro que nos hubiéramos aburrido y perdido el espectáculo.
¿Podía ser peor? La respuesta llegó en forma de más nieve, una cortina espesa y cegadora que, al caer, se trocaba en alfombra. Nadie habló, cogimos las palas, las depositamos en la puerta de la compañía y entramos. Nos despojamos de la ropa mojada y buscamos el calor de las mantas.
El toque de diana sonó muy lejano y al recuento faltamos muchos. El cabo se acercó a las literas para terminar de contar. Nos gritó que no podíamos quedar allí, que en todo caso fuéramos a la enfermería.
Me levanté tiritando, me vestí con toda la ropa que podía ponerme encima sin faltar al reglamento y me dirigí a… A ninguna parte, todos estaban en la puerta mirando la nieve que en la noche se había acumulado alcanzando mayor altura. Se habían llevado las palas; a lo lejos escuchamos el bramar de motores poderosos; pensamos en tanques, perdón en carros de combate, pero vimos aparecer camiones con palas quitanieves que iban despejando los caminos con facilidad pasmosa. ¿Por qué no hicieron lo mismo ayer?
Nadie hablaba del disparate de ayer: nosotros porque estábamos enfermos, el resto porque sentían vergüenza; o eso creía yo que debían sentir. El cabo nos insistió a todos para que fuésemos a la enfermería y, sorprendentemente, el sargento lo reiteró.
Quedé en la enfermería con fiebre alta. Allí pasé tres días durmiendo sin parar; sólo recuerdo que no podía dejar de tiritar y de tener frío y fiebre. Hasta que, aún con décimas, me obligaron a dejar la enfermería porque «faltaban camas para tantos». Llegué al desayuno por caminos resbaladizos mientras la nieve se presentaba temprano para no abandonarnos. En el comedor se estaba caliente sin que eso resultase un consuelo pues sabíamos que los buenos momentos eran los más cortos
La nieve se hizo rutina pero no volvieron a utilizarnos para abrir caminos, convencidos de que aquel invierno se anunciaba especialmente duro.